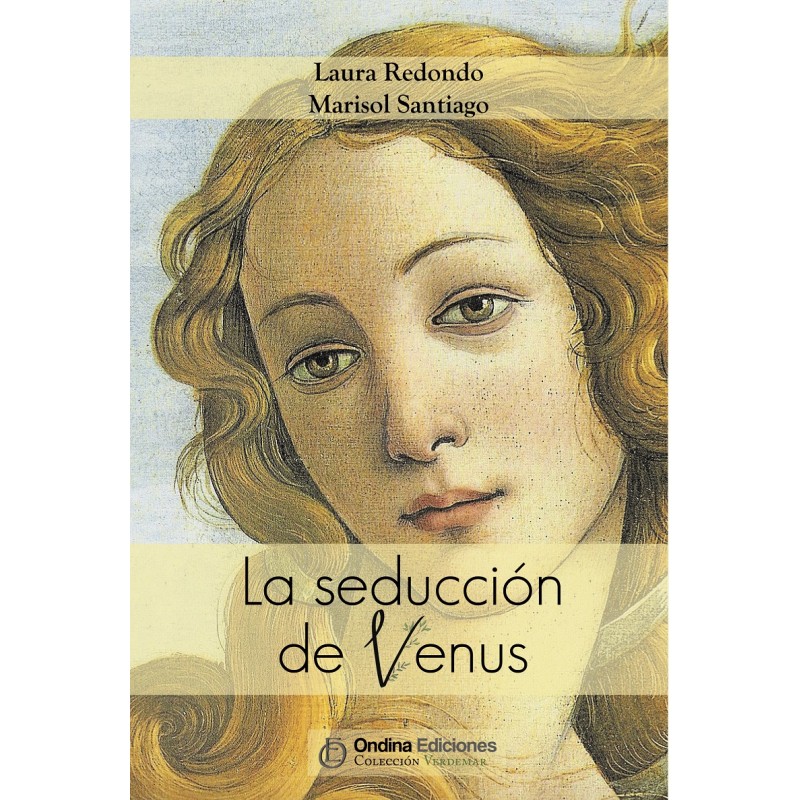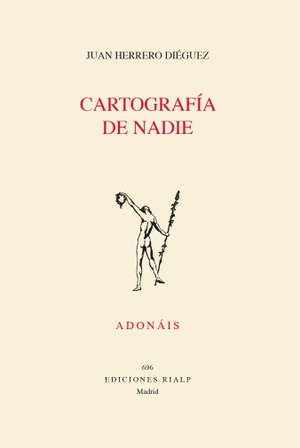
Cartografía de nadie de Juan Herrero Diéguez mereció el premio Adonáis en 2024. El vallisoletano compagina su trabajo como profesor de Lengua Castellana y Literatura en un instituto de Getafe (Madrid) con los estudios de Filosofía en la UNED. Lleva publicados los poemarios Un verano en la orilla del teatro (Aguilar de Campoo, Ayuntamiento, 2019), galardonado con el XV Premio Águila de Poesía, y A pesar de la lluvia (Madrid, Ediciones Complutense, 2021), que obtuvo el Premio Complutense de Literatura. El interés primordial de esta Cartografía de nadie es la evocación de lo mítico a través de lo cotidiano. Su voz se nutre de Homero, al que homenajea con cada uno de los veinticuatro cantos de este volumen, pero se ancla en lo que de eterno tiene lo que pasa en la calle, la pérdida, la memoria, el tiempo, la identidad… Es, a la vez, radicalmente moderno a fuerza de sentirse dentro de una tradición desde Gil de Biedma a Louise Glück. En su inicial Poética, leemos su postulado literario: “Hablar sobre los mapas desde los extremos / y seguir en la ruta por placer / que da salirse un rato del proyecto”. Juan Herrero Diéguez se plantea una poética de los márgenes, de los bordes, que atraviesa, como Odiseo, deteniéndose, perdiéndose, haciendo rizoma a través de un desplazamiento más que geográfico, emocional y existencial.
Se plantea una voz del yo sin llegar a fijarlo del todo, es el recurso al Nadie. Nadie es cualquiera, como cualquiera de nosotros tiene un padre o unos hermanos, o teme a la muerte: “Mi padre es lo que veo cuando hablo de mi casa, / la pelota que no ha tocado el suelo / y el miedo que le tengo yo a la muerte” (Telemaquia). Más que una identidad huidiza por líquida posmoderna, Herrero Diéguez apela a lo trascendental que se escapa a cualquier teorización por escrito: “Pero entretanto sigo masticando verdades / y oyendo el mundo arder. Fumando solo /…/ machacando la cocina, mientras trato de recibir la historia de una vida en la vida de quienes no conozco” (Quienes escriben la historia). Por ejemplo, pone en boca de Nausícaa esa misma duda: “Me he resignado a no saber quién es / ni qué se esconde bajo tus palabras” (Nausícaa describe al tiempo el amor y la poesía). El cuestionamiento de la identidad que necesita un enraizamiento, de ahí la necesidad paradójica de una cartografía, para hacer frente a las mutaciones del tiempo: “Nunca entendí tus miedos; yo que solo quería / detener la erosión del tiempo a cambio / de fiestas y de cines de verano, de desayunos juntos” (Calipso en una playa de espejismos).
En su versión del mito Ulises ante el rey de los feacios, el héroe no es el astuto aventurero de la épica, sino un padre que llora a escondidas en el baño. Esta humanización radical, que apenas tiene en común con los novísimos su incardinación con la tradición culta, de los arquetipos clásicos recorre todo el libro y se convierte en uno de sus logros más profundos: “No debes avergonzarte / pues mi padre / se escondía también dentro del baño / para llorar cuando éramos pequeños /…/ cuando le vi llorar, no me miraba; / no lo cargué en los hombres y nos fuimos /…/ Jamás le vi tan fuerte como entonces // Dejando que sus lágrimas borrasen / los últimos confines del mundo” (Ulises ante el rey de los feacios).
Quizás pudiéramos convenir que se trata de mitos reciclados que se enfrentan a la deconstrucción de la épica del yo. Cartografía de nadie se teje sobre una apropiación lírica del imaginario homérico. Ulises, Penélope, Nausícaa, Orfeo, Calipso, Tiresias: todos reaparecen como figuras a través de las cuales el yo poético se interroga, se enfrenta a sus miedos, reconoce su vulnerabilidad o busca refugio en la memoria. La épica se despoja aquí de grandilocuencia y se transforma en una exploración íntima del fracaso, el deseo, la pérdida o la identidad sexual: “Ya no recuerda que esta fue su casa, / pero sí que recuerda que es el sitio / adonde regresar una vez más” (Lotofagia). Bien es cierto que también el poemario tiene una nexo con el giro lingüístico de la epistemología: “Las mentiras abrasan la verdad de los párpados / con la cadencia de una sintonía” (En el ojo la punta encendida).
Así, por ejemplo, en Tiresias tras Stonewall Inn, el poeta cruza el mito de la profecía con el activismo: Tiresias, figura de lo ambiguo, aparece aquí como símbolo del dolor y la celebración de una identidad marginal, asociada a los disturbios de Stonewall, hito de la liberación LGTBQ+: “Yo soy el que disfruta / del murmullo / del agua sobre el dorso de algún amor en ruinas, / también lo que recibe la lluvia con los brazos / abiertos como campos de amapolas” (Tiresias tras Stonewall Inn). Esta relectura contemporánea de los mitos no es forzada ni alegórica, sino profundamente integrada en la experiencia personal del hablante. En Orfeo en el Elíseo, también de la segunda parte, El otro lado, el descenso al inframundo no es ya un viaje fantástico, sino una metáfora del reencuentro con un amor perdido, una evocación de la memoria como espacio de resistencia frente al olvido. En esta y otras piezas, la materia mitológica se entrelaza con las emociones cotidianas sin solución de continuidad, logrando un equilibrio entre lo arcaico y lo inmediato: “Me acuerdo de hasta cómo ibas vestida / cuando por fin me decidí a pedirte / que salieras conmigo, tanto tiempo después. /…/ He oído en estos años cómo crecen / ortigas por las jambas de las puertas: // Por eso fui a buscarte al inframundo” (Orfeo en el Elíseo).
Uno de los ejes temáticos más conmovedores del libro es la figura del padre. En varios poemas, se construye un retrato íntimo de la relación padre-hijo desde la ternura, el duelo, la incomprensión y el legado. En el ya mencionado Telemaquia condensa magistralmente la transferencia emocional y simbólica entre generaciones. El padre es también quien llora en secreto, quien carga con una masculinidad herida pero fuerte (Ulises ante el rey de los feacios), y cuya presencia, ausente o silenciada, marca la memoria del hogar. La casa, en este libro, no es solo un lugar físico, sino un espacio mental, afectivo, casi fantasmagórico: un refugio y una herida, una promesa de regreso y un recuerdo doloroso. Esta tensión queda muy bien expresada en Lotofagia. El hogar es también el espacio donde se desarrollan las primeras pérdidas, los primeros gestos de amor, los pactos tácitos que conforman una familia: “¿Y cómo decir ceniza cosida a la culpa? / ¿Y cómo tejer en el tiempo el dolor con los ojos?” (Vosotros ahí). El tiempo infantil se cuela en imágenes de desayunos, cines de verano, fiestas y juegos. Pero lejos de la nostalgia complaciente, el poeta plantea una interrogación constante sobre el paso del tiempo y sus efectos en los vínculos: “Regreso a aquel lugar donde agarrabas un dedo de mi mano / para emprender el viaje a nuestros miedos /…/ Aguardo las señales que te traigan de vuelta / mientras me voy hundiendo entre las fotos / de otro tiempo, tus libros /…/ /Mamá frente al televisor”.
Otra línea emocional poderosa en el libro es la del amor perdido o no consumado. En poemas como “Calipso en una playa de espejismos” y gran parte de El otro lado, la relación amorosa se explora desde la distancia, el malentendido o la resignación. Hay un deseo de “detener la erosión del tiempo” mediante gestos sencillos, y también una aceptación amarga de lo que no pudo ser. No se trata de renunciar al amor, sino de reconocer sus límites, sus transformaciones, su peso en la vida adulta. En este sentido, el poemario adopta una madurez poco frecuente en autores jóvenes, y que no deriva en cinismo, sino en aceptación y lucidez: “Me equivoqué de ruta / muchas veces y en lo que más quería” (Cuando he tomado por victoria).
Herrero Diéguez no rehúye los tonos sombríos. En muchos poemas se escucha el zumbido del desencanto: con el mundo, con uno mismo, con el lenguaje incluso a través de imágenes poderosas de resistencia íntima frente al ruido y la violencia. “el mar se ha convertido en una fosa / de ilusiones anónimas que dejan / en su lugar un ramo de noticias / y una espuma de orquídeas sobre el agua” (Y como el viento se lleva el humo). Este pesimismo no es desesperado, sino lúcido. En “Vocación de fracaso”, por ejemplo, se ironiza sobre el poder de las sirenas contemporáneas: “Las sirenas también llevan corbata, / reparten sus tarjetas personales / y se anuncian radiantes en su linkedin/…/ En la mitología las sirenas cantan lo que quisieran oír. // Pero el secreto está en no hacerles caso” (Vocación de fracaso). Y se propone una ética de la desobediencia. Hay aquí una crítica al mundo laboral, a la lógica del éxito y al mercantilismo del deseo. La poesía de Herrero Diéguez se alza así como un acto de resistencia suave pero firme: contra la uniformidad, contra el olvido, contra el desarraigo emocional. En lugar de ofrecer respuestas, el autor abre preguntas, fisuras, pliegues en los discursos dominantes. Esa es, quizá, la verdadera “cartografía” que propone: un mapa afectivo de lo incierto.
La última sección del libro, El regreso, marca una inflexión. El viaje no ha sido hacia fuera, sino hacia dentro. Volver es reconocerse distinto, no para instalarse en la melancolía, sino para mirar el pasado con otra luz. Poemas como “Argos” (“Me espero en el porche igual que siempre, / como si el tiempo solo acariciase / tu pelo y no llegara a envejecernos”) o “Capital de provincias” articulan ese retorno desde la emoción contenida, desde la constatación de que “No vuelvo para darle pábulo a la nostalgia /…/ Solo cambian los ojos que las miran / y la niebla, que bajan más temprano”.
En Cicatrices, una línea resume con precisión este reconocimiento: “Te reconocen por tus cicatrices. / Sobre todo, por esas que no se pueden ver”. El poeta ha viajado por dentro y por fuera, por la memoria y por los mitos, por los afectos y por los fracasos, y ha regresado con un conocimiento más hondo de sí mismo y de su tiempo: “Vuelves a casa con los puños / llenos de arena, / el tacto lleno de canciones / y te conviertes en estatua / de sal manchada de septiembre” (Verano 1943). No se trata de una iluminación súbita, sino de una comprensión tejida en versos, pausadamente: “El viajero sonríe porque piensa / que al mirar hacia atrás / se disuelve en la vida que no va / y guarda las razones debajo de la lengua” (Atención: línea discontinua solo indica eje carretera).
En Penélope y Celeste el autor retoma el legado de Gil de Biedma y firma quizás uno de sus poemas más audaces, un diálogo entre la tradición clásica y la voz confesional del poeta barcelonés. La propuesta de un amor tranquilo, fingido, incluso resignado, es a la vez paródica y profundamente emotiva: “Luego llegó la soledad a hacerme / compañía la tarde / en las que me inventaba alguna excusa / con que ganar un día para mí /…/ Te propongo este trato, piénsalo por lo menos: / puede quedarte en casa los años que nos queden / y engañarlos a todos, / igual que tantas otros matrimonios /…/ Prometo que no haré nunca preguntas /…/ Esteremos tranquilos, / sin belleza, sin fuerza, sin deseo[i], / cada cual con su vida / y dirás que hemos muerto los dos juntos / después de amarnos mucho”.
En términos formales, la poesía de Herrero Diéguez es contenida, medida, pero intensamente emocional. No recurre a artificios ni a excesos retóricos. Su lenguaje es claro, accesible, pero no por ello simple. Los versos fluyen con naturalidad, sostenidos por una cadencia que evoca la oralidad sin caer en la prosa, en un homenaje actualizado a los rapsodas. El poeta sabe crear imágenes memorables, a menudo con un solo verso: “ceniza cosida a la culpa”, “una espuma de orquídeas sobre el agua”, “con los puños / llenos de arena”. Estos destellos visuales, cargados de resonancia emocional, son parte de su estilo sobrio pero penetrante. La intertextualidad no es ostentosa, no es mero artificio, pretenciosidad o pedantería, sino íntimamente tejida. Las referencias a la tradición clásica, a la poesía moderna o a la cultura pop, conviven sin fricción, dando cuenta de una voz capaz de dialogar con lo diverso sin perder su autenticidad. Cartografía de nadie es un heredero de la estirpe del Adonais que parece mantiene íntegra su fuerza. Con una voz propia, madura y emocionalmente compleja, Juan Herrero Diéguez construye un libro que dialoga con los mitos, la memoria y el deseo sin renunciar a la lucidez crítica. Esta cartografía no busca orientar, sino desorientar con belleza; no delimita territorios, sino que invita a habitarlos desde la vulnerabilidad y la palabra.