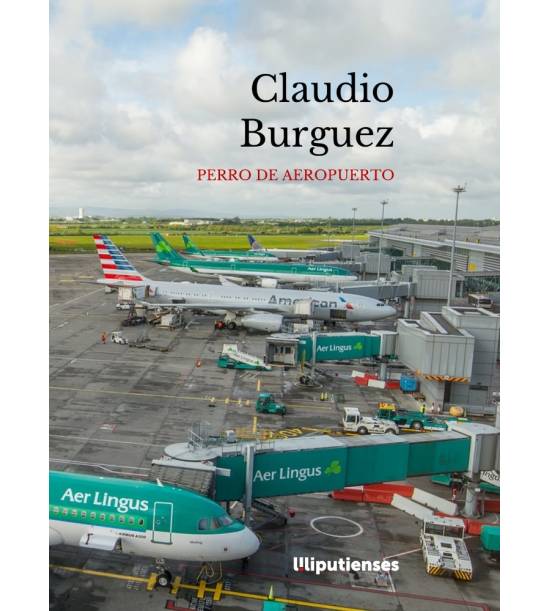
Procedente de Santa Lucía, Uruguay,
Claudio Burguez es un escritor y artista visual. Desde 1992 funda varias bandas
y colectivos artísticos. En el apartado de poesía cuenta con Finlandia (2006), El gran Algo (2010), Perro de
Aeropuerto (2011); además de la narrativa (Las cosas que quiero no se quieren entre sí, 2019) y La sangre (2019), donde se entremezclan
lo narrativo, el ensayo y el fotolibro. Curador,
y organizado de FILBA (Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires).
Edición Montevideo.
Uno
no puede dejar de sintonizar con un libro que está dedicado, entre otros, a The
Flaming Lips, Pixies y José María Cumbreño. Una gran pizca de locura
maravillosa une a estos referentes en un poemario que parte del caso real de un
pastor alemán perdido en el aeropuerto de Málaga. Tampoco se puede negar el
recurso a la ironía como gran recurso poético. En el fondo, se trata de poner
toda la atención en el lenguaje, en cada requiebro y cada sutileza: “Es que los
sentimientos / son invertebrados / y por lo tanto sus órganos / son imprecisos
y bastante / babosos, / hay que decirlo”. Y por eso, Claudio Burguez concluye
que “Hoy la gente no es fruta, es insecto”.
Las imágenes
poéticas tienden en sus versos a ser radicales, mirando de reojo a Oliverio
Girondo y sin perder de vista la realidad más actual: “’Para qué flotar si
podés volar’. / Sería infortunado agregar más comentarios”; “Una mujer cóncava
/ metida en un abrigo convexo / esa era mi abuela”. La destilación poética va a
apoyarse en estas imágenes con la misma fuerza que con la ironía, con la bilis
sanadora.
El aquí y
ahora, la conciencia del propio tiempo y de las tensiones que marcan esta
posmodernidad líquida: “El vidrio, material de agua / la tarde, material de
tiempo. / El tiempo, material de nada / la noche, material de miedo”. Se habla
de sujetos zarandeados por las circunstancias y por los especialistas: “Se
recomiendan especialistas y canales de cable, hablan de enfermedades como
adolescentes hablar de drogas” (Residenciales).
Inevitable cuando se está inmerso en el envejecimiento y la pérdida: “La cosa
más frágil es ver a tu padre que se va / peleando con todo su esfínter para no
perder ese taxi”
Ni el amor, ni
las relaciones se libran de esa coraza poética e irónica (“Ella me da sed / y
ganas de quebrar mis dientes / contra sus muslos. // Pero supongo que eso es
hambre”). Las relaciones tempestuosas, como todas las relaciones, reciben un
tratamiento de choque entre estas líneas, “Arriba: una pareja coge a los
gritos. / Abajo: una pareja pelea a los gritos. // Así defino yo / un edificio
de apartamentos” (203).
Cierta
nostalgia y cierta ilusión se escapan entre los hilos de la distancia del yo
poético: “Yo jugaba de niño en aquellos parejas / entre personas de sonrisa
dura y seca / a veces bella” (Luce); “Me
quedo mirando para arriba como perro de aeropuerto mientras la chica robot
anuncia, en varios idiomas, tu despegue”. Una añoranza como delirio para
sobrevivir: “Nunca me traduzcan esta canción / nunca me despiertes”.
Además del
amor, lo cotidiano, sobrellevado con fatigas y sentido del humor (“Son las 3:30
de la mañana / Celsius paga tequilas sin dinero y sin parar / algo hicimos mal
porque estamos en agosto / eso es lo que dicen todos los almanaques”). Y, para
completar, siempre hay que probar con un poco de ternura
“Mi padre (85)
le propone a mi madre (75) deshojar una margarita
luego de una
comida familiar
en el jardín
de mi casa
(la quiere
mucho, poquito y nada)
/…/
Nada de ironía
tiene esta escena
la ironía les
queda chica.
Mi padre
arranca el último pétalo
la margarita
cae
la quiere
mucho”
Claudio Burguez sitúa los poemas
en un ambiente muy concreto que se va filtrando en las acciones y las
anécdotas. Una especie de paisaje urbano, donde la luz y la bruma se alternan y
dan consistencia a la vidas que la atraviesan: “La ciudad tiene resaca / está
sucia y distentida a mis pies / y eso no la hace más linda / la hace más suave”;
“Sí, me acuerdo que hay una ciudad alrededor de mi cama y me acuerdo también
que en ella hablan otro idioma. Lo tengo que pensar, que razonar, porque lo
único que escucho es el llanto de un bebé y, como se sabe, siempre se llora en
el mismo idioma” (Londres).
Precisamente este paisaje urbano parece siempre a punto de implosionar, de
derrumbarse, lo que no es necesariamente, dice el poeta, una mala noticia: “Si
llego a tener hijos me gustaría / que nos agarre una catástrofe natural / que
nos obligue a subsistir en un mundo en ruinas”.
Con su
querencia hacia los escritores malditos, está quizás más cerca de Carver que de
Bukowski o de Burroughs (“No vale la
pena describirla / porque yo, con la borrachera menos elegantes / estoy de cara
a un cielo / especialmente cabreado”, Cúeno).
De este último se pueden rastrear las imágenes más alucinadas, más chamanescas
(“Veo un lugar donde el cuerpo de la señor, la risa de sus hijos y la cerveza
de su esposo muestran sus dos únicos componentes: luz y sombras”).
El sarcasmo
señala un punto inevitable para acabar de forma tajante las relaciones, para
delimitar un contorno frente al mundo, un límite preciso donde se separan el yo
y el resto, un rasgo inequívoco de voluntad individual y de supervivencia: “Te
mando una hebra de mi pelo / para que compares con los que dejé / sobre la
cama, entre la sangre / y te quedes tranquila / que no fuiste vos”. Sin
embargo, sin dejar el realismo, deberíamos acabar con el homenaje a Oscar Wilde
como forma de vida, como una de las bellas artes:
“Yo no caigo en la tentación, / me tiro”
No hay comentarios:
Publicar un comentario