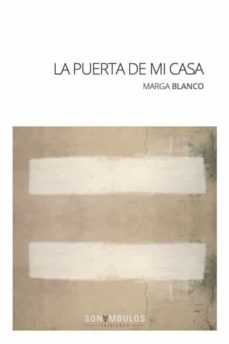
Antes de este volumen, Marga Blanco ya publicó En un continente cualquiera (UGR, 1997), A cierta distancia (Cuadernos del Vigía, 1998), Mirando pájaros (Maillot Amarillo, 2003). Señalaba con acierto el gran sociólogo Georg Simmel que la puerta y el puente (tür y brücke, en alemán) gozaban de la dualidad entre dejar pasar y apartar. Igual sirven para separar que para unir. Y precisamente este carácter dual es el que se filtra en los poemas. Comienza con la amarga sensación de que “Pero la felicidad seguirá adelante / –erguida, firme, decidida– / ignorando que existe / la puerta de mi casa”. Un yo interior al que la felicidad estará ajena. En la primera sección, Puerta adentro, se encuentran poemas íntimos, casi de conversación con la propia conciencia: “Te está salvando el arte de los libros /…/ ¿Quién sabe si no era una mueca de dolor / lo que ocultaba tu sonrisa?” (Enigmas).
Sin embargo, hay un sufrimiento dentro de la casa cuya profundidad vamos intuyendo: “Como tu hijo era, hasta entonces. / El tiempo debería tener limbo. / Te despiertas en mitad de la noche / y sueñas que amanece / (un nuevo día. / Hoy podría ser treinta y dos de octubre” (Treinta y dos de octubre). Son precisamente las ausencias, los muertos que todavía están presentes de manera más fuertes: “Tus palabras –las que nunca dijiste–, / polluelos sin nido, no sobrevivieron. / Así te sentimos más humana en tus frágiles razones / y mucho más cerca” (Las palabras de los muertos); “A veces, de repente / los muertos aparecen a lo lejos / como sirenas de ambulancia / para recordarnos / que descansamos en lo efímero /…/ se señala la cara / para pedir un beso, / como lo harían si no estuvieran muertos. / Con los mismos gestos, la misma ropa, / la misma edad de cuando nos dejaron. / Puede que se manifiesten así / porque sin duda algunas son / verdaderamente inmortales” (Los inmortales).
En el Patio de atrás vamos asistiendo a las consecuencias, a las secuelas indelebles del dolor: “Cuando escuchaba la sirena de una ambulancia / o el pitido de un coche /…/ me persignaba treinta o cuarenta veces / y salvaba un herido. / A mis padres / los protegía de la carretera. /…/ Yo cruzaba las piernas bajo el escritorio / -con frecuencia perdía la cuenta de las veces-, / y lograba salvarlos. /…/ Con el tiempo perdí el poder de salvar a nadie. / De hecho algunos habéis quedado por siempre en el camino” (Magia y derrota). El dolor se viste de maldad, el abandono de intención: “La maldad tiene ojos / como cuencas rebosantes de envidia / de niñez de permanentes ojeras” (Hangover); “Todo sueño revive con tristeza / al verse reflejado en el espejo” (Un sueño de hule). Las sombras de la ausencia nublan cualquier atisbo de felicidad: “Hoy domingo que suenan las campanas / no hay prisa por enseñarnos el mar” (Domingo con campanas al fondo); “Yo fui muchacho de anhelar abrazos / de un correlimos que llegó en la noche; / besé labios lejanos como barcos / y viví como esas mujeres / que viva viviendo otras vidas” (Día de playa).
Marga Blanco está escribiendo desde un yo dolorido, con una herida cuya cicatriz es bien visible. En La terraza, deja claro que es casi imposible sobrellevar el duelo por mucho que avance la vida: “Por ti todo lo tiraré: / vanidades diversas, / escenarios, cortinas, / bailarinas en sus cajas caerán / por el barro de un otoño incipiente” (Adviento). Preside una voluntad desde lo oculto que cierra esa puerta: “Asómate un día, pues nuestra hija / tal vez sin darnos cuenta / se colará por la terraza” (La terraza). Paisajes sin sol, sin horizonte, sin destinos: “Tienen hijos sin alegría / aquellos que nos auguraban / un sacrificio ciego, / la negación de todo cuanto era / al margen de unos ojos / de pestañas largas” (Mientras duermes).
Solo presenciamos atisbos de rebeldía, como bocanadas de aire de alguien que se ahoga: “Que contigo se muden las montañas, / que adquieran otros nombres, / que me lleve conmigo la alegría. / Que nos condonen las palabras / pensadas en los pasillos del lunes / en mesas sin sauce ni gárgola. / Hagamos, pues, un viaje” (Viajar contigo). Los momentos lúcidos ven nubes sin resplandor: “Pero también hay días de plomo / donde lo mejor es cruzar los dedos: / Tal vez mañana, a ti que me lees, / la nieve te tendrá en sus manos” (Un deseo).
La puerta de mi casa es un libro duro, que ataca el dolor y la pérdida sin lirismos que oculten la crudeza. Pero sobre todo, es un intento de romper ese círculo y que la nueva casa de la herencia pueda abrir las puertas para que salgan y entren los momentos felices. En un emotivísimo final, Marga Blanco mira a su hija y espera.
“Son niños de infancias hechas a mano
Cerramos la puerta y se lo susurré
a tus ojos dormidos –como si entendieras–,
Me gustaría, hija, que supieras
que las cosas que son tuyas
tal vez nunca te pertenezcan” (Infancia en Tantle Sap)
No hay comentarios:
Publicar un comentario