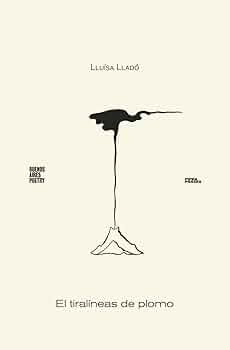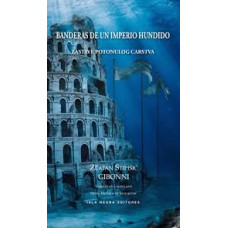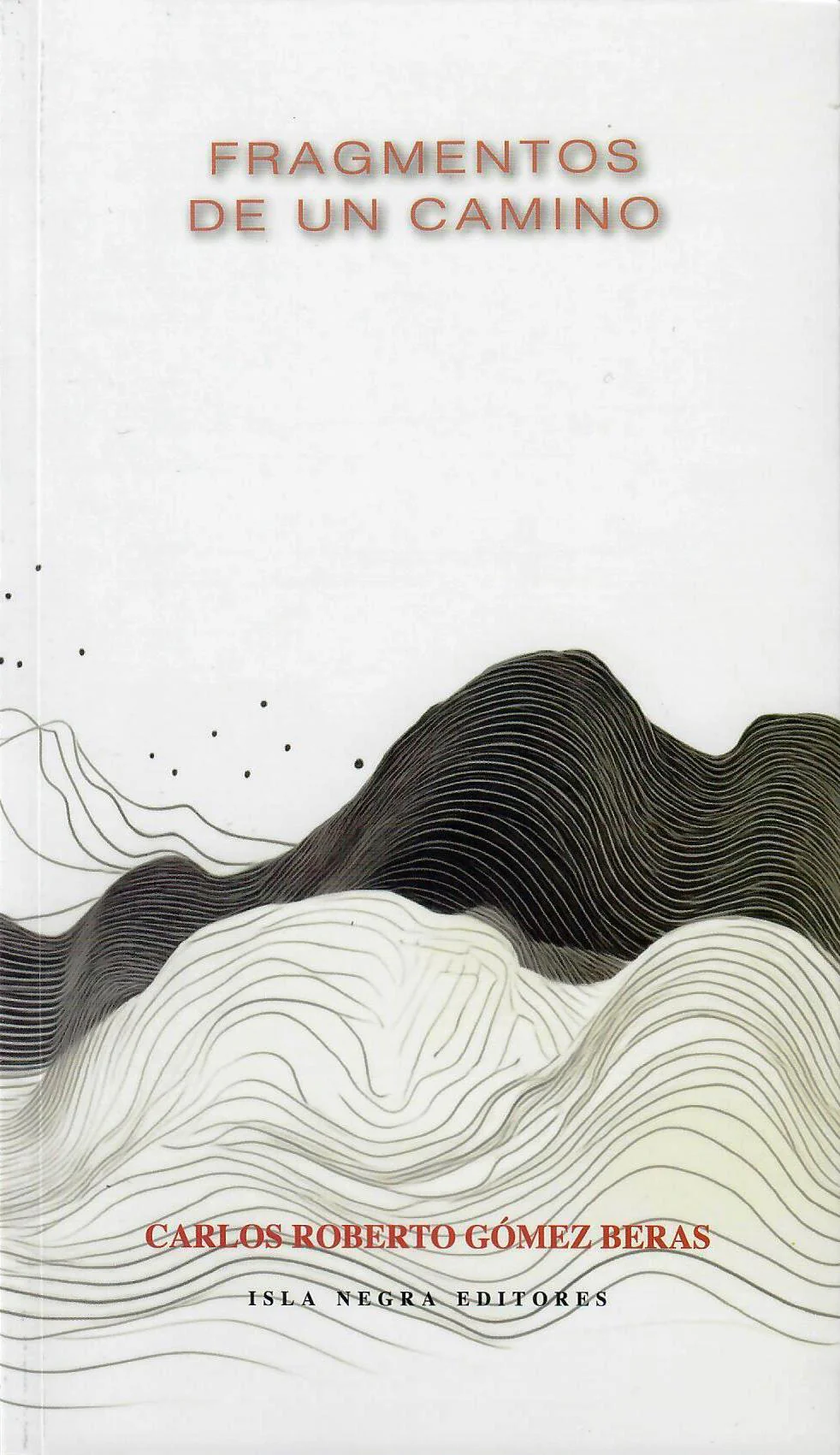
Carlos Roberto Gómez Beras nos ofrece en Fragmentos de un camino (Isla Negra Editores, 2025) una meditación lírica sobre la palabra, el silencio y el destino del poeta. Escrito entre 2021 y 2024, este libro se construye como un itinerario íntimo donde cada fragmento es una pieza de un espejo roto. No se trata de un poemario convencional, sino de una suerte de diario espiritual del lenguaje, una poética en movimiento donde el poeta reflexiona sobre el misterio de escribir y de ser. Entraría, claramente, en la misma estirpe que algunos aforismos e ideas afines de Juan Ramón Jiménez o el proyecto Fábula, de Javier Sánchez Menéndez, poemas en prosa que reflexionan sobre el acto de la escritura haciendo camino al andar.
Desde las primeras páginas, Gómez Beras instala su voz en un espacio de contemplación interior. “La primera existencia del poeta es aprender a leer la existencia y sus paisajes –en el interior hay una caverna mágica–, así como los ojos cenicientos se deslumbraron ante la hoja, la tormenta y el silencio” (1). La mirada poética aparece aquí como un acto de lectura del mundo, una lectura que trasciende lo visible y busca en la materia cotidiana una revelación. El poeta, como un alquimista del sentido, se adentra en la “caverna mágica” del yo para transformar la experiencia en palabra.
El texto avanza con la serenidad de quien se sabe testigo de un tránsito. En esa deriva, la poesía se concibe no como un objeto estético, sino como una presencia desnuda, en la plena consciencia juanramoniana: “La poesía puede llegar desnuda sin el ropaje del poema. Se basta a sí misma para dejar una huella invisible. Cuando la barca se marcha queda un paisaje frágil y profundo como una estela” (4). Esta visión despojada define la esencia del libro: la poesía como huella y no como permanencia, como gesto que se disuelve y, sin embargo, persiste en la memoria: “La poesía (…) contamina el poema con esa otra pregunta encendida que llamamos belleza” (27).
Carlos Roberto Gómez Beras explora una y otra vez el vínculo entre el poeta y su lenguaje. El poema se convierte en un puente simbólico hacia lo inefable: “El poeta, desde el puente de la metáfora, contempla esa agua sagrada que fluye hacia el todo y regresa de la nada” (10). En esa metáfora fluvial late la idea de un ciclo: escribir es fluir hacia el todo, pero también regresar al vacío, a la nada donde habita el silencio original. La escritura se revela entonces como un acto de pérdida y de búsqueda perpetua. “El escritor no escribe para salvar a nadie. El escritor se pierde entre las palabras y los silencios para encontrarse, pero no lo logra” (14). Esta confesión condensa la tragedia del creador contemporáneo: la imposibilidad de redención a través del lenguaje. De ahí que el autor se describa a sí mismo como “el dios de su fracaso” (20), un ser condenado a su propia creación, mientras “el lector intenta, en vano, liberarlo con cada sílaba”. En Fragmentos de un camino, las palabras son materia viva, pero también cárcel.
El poeta advierte: “Llamar a las cosas es equivocarse” (21). Nombrar es traicionar el misterio; sin embargo, la poesía insiste, porque “la poesía es el viento de la playa que borra la huella y la regresa a su origen” (20). Este gesto circular, decir para borrar, borrar para recordar, revela la conciencia metapoética que atraviesa todo el libro.
El autor también reflexiona sobre el acto de leer y de editar, desplazando su mirada hacia quienes acompañan el proceso creador. “Un libro es una casa llena de ecos y silencios” (25), escribe, y esa imagen resume el sentido del texto como refugio y resonancia. Leer, nos dice, “nos regala un espejo, una posada y un barco incierto” (27), tres metáforas que transforman la lectura en viaje y en hospitalidad: en el espejo nos vemos; en la posada descansamos; en el barco emprendemos el riesgo del descubrimiento. Incluso el oficio del editor y del crítico encuentran aquí su espacio poético. “La labor del editor ha de ser invisible” (35), sostiene, y añade: “La crítica le muestra al autor el brillo de todo lo que ha dicho y el destello de lo que ha callado” (35). En estas líneas se advierte una ética del silencio compartido: tanto el editor como el crítico participan del mismo acto de transparencia que reclama la poesía.
La obra de Gómez Beras vibra con una conciencia ontológica del arte. “Ser, estar y quedar (…) Los res se conjugan en la poesía” (40), afirma, sintetizando una filosofía de la permanencia en la fugacidad. En este sentido, “el arte traduce esa herida que no cierra, en belleza que eterniza” (41). Esa herida es la conciencia del tiempo, de la pérdida, de la imposibilidad de decir completamente. Por eso el autor insiste en el valor del silencio: “Sin el silencio las palabras fueran truenos, derrumbes y humareda. Por eso el autor debe callar para que sea el texto quien hable, dialogue y se defienda de sus propias palabras” (42).
Hacia el final, la poesía se vuelve revelación y despedida: “La poesía nos alerta de lo que ha estado frente a nosotros y no lo hemos visto porque lo llevamos escondido como un niño que juega” (45). Esa inocencia recuperada es el último refugio del poeta. En la indagación sobre la belleza y la poesía, que no deja de ser una forma de conocimiento, es esencial separar la luz de las tinieblas, dejar el espacio puro, a costa de podar y depurar, de eliminar como un escultor hace brotar la figura del bloque de mármol: “Leer, escribir y borrar. Así como el aire, el agua y la luz van creando ese paisaje que nos conmueve y luego se marcha para quedarse adentro” (49). Con un respeto reverencial: “El pudor frente a la página en blanco es el último reducto de quien busca lo indecible” (54).
En cierta manera, la poesía es un camino, un caminar. Pendiente de adivinar sombras y reflejos, asociar lo visto y lo intuido, acarreando todo lo que el pasado nos advierte. Dice el poeta: “Todo tiene peso, dicen la gravedad y el pasado” (46) y hace referencia a esa tradición, no solo literaria, sino existencial de las generaciones a nuestras espaldas que dotó de significado a lo que ahora creemos ver, aun confuso y deslumbrante, pero “No todo aquel que divaga entre los símbolos está perdido” (48). Y, con ecos que resuenan a Piedra y cielo, de Juan Ramón: “En la orilla del sendero, para el poeta, una piedra es una estrella” (51). El libro culmina con una visión crepuscular del camino recorrido: “Al finalizar su viaje el poeta mira atrás, pero esta vez no hay senda, huellas ni destino. Solo está ese verso imposible, siempre el mismo, que se diluyó entre la luz que sudan las marismas en la tarde” (59).
El cierre (“Solo queda, invisible, la poesía; lo demás es un espejismo”, 60) nos deja ante la paradoja esencial de este texto: la poesía como única realidad posible en un mundo de ilusiones. Fragmentos de un camino no busca respuestas, sino resonancias. Su grandeza está en la humildad de la voz que se sabe pasajera, en su capacidad de transformar la experiencia en contemplación. En definitiva, este libro es una celebración del silencio y de la palabra, un testamento del acto creador como camino y espejismo. Carlos Roberto Gómez Beras nos recuerda que escribir es, finalmente, una forma de mirar la luz que queda en el aire después de la tormenta, esa “huella invisible” (4) que solo la poesía sabe reconocer: “Solo queda, invisible, la poesía; lo demás es un espejismo” (60)