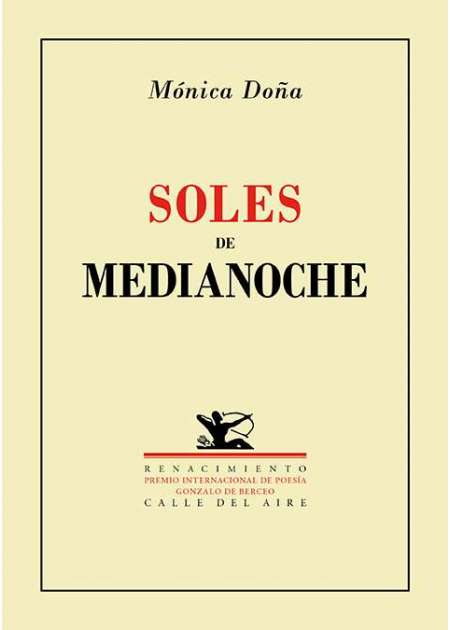El número 47 de Cuadernos de Humo, además del equipo habitual de la revista, se ofrece una panorámica vibrante de la poesía contemporánea en español, reunida bajo la mirada cosmopolita de Marcela Filippi, traductora ítalo-chilena que logra tender puentes entre geografías y sensibilidades. Con ilustraciones de Juan Carlos Mestre, la antología es un mosaico de lenguas hermanadas y emociones compartidas, donde la poesía se vuelve territorio común: “Es esta una muestra de la poesía actual en español, de ida y vuelta, seleccionada en Italia con la mirada chilena, corazón español, y sentimiento romano”. Y con acierto se entrelazan voces muy consolidadas con otras firmas renovadoras que mantienen la riqueza poética contemporánea.
Por orden estrictamente alfabético los autores incluidos comienzan con Olalla Castro: “Somos los animales / que descendieron de los árboles /…/ Erguirse es también alejarse del bosque. / Erguirse es también aprender a mentir”; José Cereijo: “Todo para la muerte, que me ha querido tanto”; Alejandro Céspedes: “Cada uno divido a su manera / por una extraña herida / que vive entre los dos y multiplica / este vacío que a los dos nos llena”; Antonio Colinas: “Al fin, qué dicha poderte abrazar, / poderte amar en toda / tu intensidad sublime, / mar de mis pesares, mar de mis delicias”; Luis Alberto de Cuenca: “No hay personaje, escena, situación o diálogo / de la más alta historia que se haya escrito nunca / en que no siente cátedra de humildad o altivez / la miserable vida, la prodigiosa vida”; Santos Domínguez Ramos: “¿De dónde viene, frágil, el hombre que camina? / ¿A qué futuro incierto se dirigen sus pasos?”; Clara Janés: “Ábreme tus calles, Bucarest, / acoge mis ansia insomne de paseo, / deja que deambulen mis sueños / sin oriente / por tus miembros de ciudad”.
Continúan Manuel López Azorín: “El dolor verdadero no hace ruido, / no sangran las heridas del espíritu”; Pedro López Lara: “Antes que muera en otros brazos, / ofrécele los tuyos: lo has gastado / y te ha gastado, es justo / que encuentre donde ardió reposo”; Javier Lostalé: “Abandonado y sin territorio, / no regreses de donde estás, / pues no hay espacio más hondo / que el de un alma habitándose en soledad”; Aurora Luque: “Nunca dejes vacía la bodega: / ve cambiando el crianza del placer inmediato / por el viejo coñac, ese actor de doblaje”; Alicia Mariño: “En mis heridas / florecerá el jardín de la memoria”; Ana Belén Martín Vázquez: “Hablas sola / para esquivar las letras de la muerte. // Intentas pronunciar tu salvación // Leve y falsa / como la pluma del pájaro // enjaulado en la niñez”; Juan Carlos Mestre: “queridos carpinteros y ebanistas / les traigo el saludo solidario de los metafísicos / también para nosotros la salvación se ha hecho insostenible / los afiliados se niegan a seguir pagando cuotas / a partir de este momento la lírica no existe”.
Por último, la selección se cierra con Selena Millares: “Un solo cobarde puede con mil valientes / lo sabe el cielo de Gaza / y lo saben sus hijos”; Alejandro Olivares: “no me desvelan la inmortalidad / ni la pureza blanca del espíritu / si he de vivir sin la luz de tu pie, / y los olores de tu pecho dormido”; María Ángeles Pérez López: “Caen las hojas con un fragor indescriptible / escucho cómo tiemblan contra el suelo / golpean las aceras / salpica entre el barro de las calles”; Manuel Rico: “Cuando la tarde muere / y el invierno se extiende por sus frías tabernas, / en ese claroscuro / que llaman extrarradio”; Miguel Sánchez-Ostiz: “El valor de regresar / hasta la torre abolida, / contemplarla largamente / y no sentir ni rencores / ni nostalgia ni deseo”; Álvaro Valverde: …”Posiblemente / de esa felicidad dependa el hecho / de insistir en la noche, sospechando / que en ella hay una luz no más recóndita”; Juan José Vélez Otero: “Conduzco con temor hacia lo incierto / y la noche se cierra tras de mí / como boca de lobo. / Qué sensación extraña, ni una luz; / solo mis faros, el desierto enfrente”.
Para culminar el número 47, hay un homenaje al malogrado Luis Miguel Rabanal, In memorian, con dos poemas: “O morir, pero contigo. / En ese interludio que respiran nuestros besos: la muerte / carece de mirada cuando desnudo tu saliva, / cuando tu cuerpo deja extendido / su trecho en la alfombra, al norte de los labios”; “Palabras de ternura para denigrar / esta memoria que ata nuestra vida / a un árbol en llamas”.
Marcela Filippi ha recogido desde versos introspectivos hasta voces místicas y luminosas. La evolución humana puede dar como resultado la pérdida de lo natural, pero también es cierto que la palabra permite distintas formas de habitar el lenguaje y el tiempo. Hay en ella una conciencia aguda de la fragilidad, pulsos de insurrección ante la muerte. El tono general oscila entre la melancolía y la celebración. En algunos poemas se mezclan del placer con la sabiduría o se trasciende la intimidad para denunciar el dolor colectivo. Por otra parte, no falta cierta ironía metafísica, cuestiona el sentido mismo de la lírica en un tiempo desencantado. Cada poema parece dialogar con los otros, creando un coro donde lo personal y lo universal se entrelazan. Las imágenes —la herida, el mar, la noche, el regreso— se repiten como espejos, revelando una búsqueda persistente: la del ser en medio de la pérdida y la memoria.
Desde Italia muestra de poesía en español no es solo una antología: es un testimonio del vigor y la diversidad de la poesía hispánica actual. Entre la nostalgia y la lucidez, entre el amor y la muerte, estas voces confirman que la poesía sigue siendo —como escribió Mestre— una forma de resistencia metafísica. Este número de Cuadernos de Humo celebra, en definitiva, la persistencia del verbo poético como espacio de comunión entre lenguas, cuerpos y destinos.