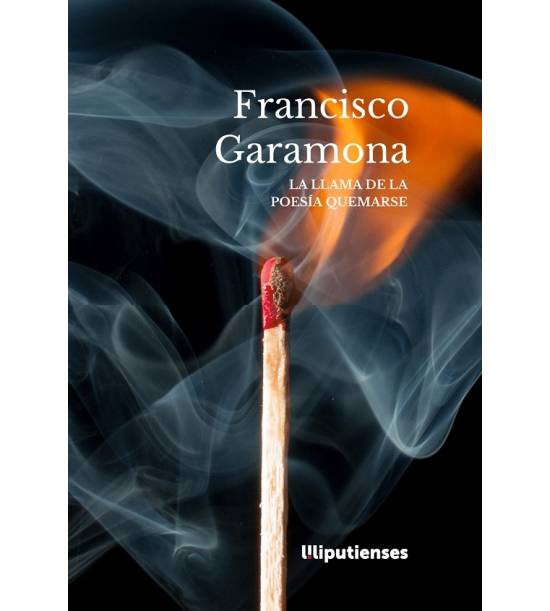Hiperión publica
este XXI Premio de Poesía Joven ‘Antonio Carvajal’. Rosa Berbel es un fenómeno
de poesía joven, jovencísima. Nacida en Estepona y residente en Granada.
Ganadora de la IV Edición del Certamen Ucopoética en 2016, sus poemas aparecen
en varias antologías y este es su primer volumen publicado en solitario. A
pesar de sus pocos años es la nostalgia lo que marca su poesía: “En aquel
tiempo extraño, / los amigos se habían mudado lejos, / los lugares antiguos de
la infancia / se habían transformado para siempre / con la prisa salvaje de los
años perdidos. // Dejábamos de usar los verbos en plural / por pereza de ser ya
demasiados” (Precuela). Tampoco debe
sorprendernos la madurez de este volumen como no podemos dejar de advertir la
conexión entre el título y el eslogan feminista “Yo sí te creo” que se puso en
circulación ante a la falta de credibilidad en los acosos y violaciones. Este
es uno de los ejes centrales de este volumen.
Quemar el bosque es la primera parte. En ella se van planteando
alguno de los hechos diferenciales que esas “niñas” del título tienen que
atravesar en el proceso de madurez vital: “Nos observo en la calle un día
nublado, / como niños muy viejos jugando sin permiso /… / ¿No era esto madurar:
elegir cosas / y esconder la elección a los demás?” (Quemar el bosque). Desde la “Niña que no reconoce su cuerpo” (Deseo) hasta la constatación de “Andar
más, con más miedo / por calles más vacías, / no creer en otros cuerpos /
posibles o imposibles” (Creer es).
Rosa Berbel habla del primer amor y de la sororidad. “No sé si es suficiente
con la rabia, / las múltiples aristas del carácter, / no sé si protegernos
suficiente / la piel o la memoria de los abusadores” (Sisterhood). Y nos sitúa también en un ámbito familiar tan esencial
que marca definitivamente el desenvolvimiento posterior del personaje poético
–y social– que desarrolla el volumen. Así tenemos Retrato
de familia, Árbol genealógico, Una madre no es todas las madres, Exorcismo…
En este paisaje íntimo se produce el desencadenante: “Una escena
común en esta casa / de luto blanco y luces encendidas: / una niña escondida
debajo de la mesa / que promete vivir allí por siempre / hasta que no haya riesgo
ni castigos, / hasta que él ya no exista” (Las
niñas siempre dicen la verdad, I). Luego, “Ella sigue en silencio después /
durante años” (II); “Y dirán a las niñas: / mujer,
algún día este dolor tampoco / te
será útil. // Pero habréis aprendido
a soportarlo” (IV). Se va describiendo un proceso trágico, doloroso, de
reconstrucción personal bamboleada por los consejos y por las huidas: “De tanto
escribir para librarnos de su historia, / de sus tristes errores o sus fracasos
/ viejos, puestos en una hilera /… / solo sus nombres falsos, / como si fueran
nuestros, / acabaremos siendo igual que ellos” (Exorcismo). Queda un poso de resquemor, de suspicacia, de
desconfianza hacia el hombre (Frente a
Dithyrambe de Leonor Fini).
Además de la denuncia, del desarraigo, Rosa Berbel va planteando
algunos caminos, especialmente en la segunda parte, apropiadamente denominada, Planes de Futuro. Se inicia con una cita
de José Emilio Pacheco: “Ya somos todo aquello / contra lo que luchamos a los
veinte años”. No es un destino preestablecido, pero sí una profecía que se va
autocumpliendo, certeramente recuerda: “En Delfos inventaba el futuro, / nunca
lo anticiparon” (Oráculo de Delfos).
Eso no significa que el futuro sea per se
esperanzador. Antes al contrario, Rosa Berbel es muy consciente de las trampas
de este capitalismo tardío:
“Tenemos
cuarenta años y un trabajo que odiamos
que
nos hace pagar las facturas,
llegar
a fin de mes,
tener
eso que llaman dignidad
y
que se siente igual que la tristeza
/…/
Pero
después del amor, de la rutina,
la
propiedad privada y el verano,
la
realidad regresa
inconformista” (Planes de
futuro)
En cierta forma, Jurado
Popular, un juicio a la vida y al poema, a la juventud (y con el que me encuentro personalmente muy
cercano en las formas). Continúa, como es habitual en los autores
contemporáneos, mezclando la alta cultura con la cultura pop. En First Dates aparecen Heráclito, Flaubert,
Aristóteles. “Aunque el amor es siempre una cosa muy sucia / y anacrónica. /
Muy sucia y anacrónica”.
“Les
digo a otras mujeres
que
en realidad no sé si quiero hijos.
Porque
el mundo es hostil,
igual
que siempre,
pero
la resistencia de la piel,
su
solidez, es cada vez más débil.
No
hay poesía capaz de hablar
de
esto:
de
los niños dormidos y de los padres muertos,
de
tanta lucidez
guardada
en los armarios.
Y
siento entre mis piernas
el
peso de la vida con sus dudas,
gritando
a todas horas
sin consuelo”(No-Mo)
La voluntad expresa de servir de
utilidad vital está en el muy Juan Carlos Mestre, Manual
de supervivencia para salir del nido): “10. Dejar que entre la luz. / Dejar
que entre la luz y te despierte”. Y continúa en los siguientes poemas en los
que se van mezclando las apreciaciones morales con la consciencia vital: “La
intimidad sostiene los cimientos / de las casas en ruinas que nunca
construiremos” (Microcosmos); “Agarro
bien la vida / y sigo mi camino despistada, / entre los pisotones de la gente”
(Sin título). Rosa Berbel abre la
perspectiva hacia la Humanidad en su conjunto y toma la denuncia social entre
sus versos:
“Sabes
que hay alguien que se muere,
en
el cuarto de al lado,
que
están cayendo bombas encima de hospitales,
que
están violando niñas
o
estrellándose coches en la A-92
en
el mismo momento en que piensas,
en
que vamos quizás
poco rápido” (Mass Media)
Vuelve, de todas formas, una y
otra vez, a la condición radical que supone lo femenino, poniendo en cuestión
los papeles tradicionales que se van haciendo porosos a pesar del paso del
tiempo: “No es fácil ser mujer y ser fatale,
/ en los tiempos que corren / exige disciplina y certidumbre. /… / Por eso yo propongo
/ abandonar sin miedo el fatalismo, / el negro, el espionaje, / la dulcísima
voz de Matahari // adiós, adiós, / Matahari, / la vida me reclama al otro lado”
(Femme fatale con prisa). Durante
todo el volumen se vuelve una y otra vez, a lo cotidiano, a la casa, que puede
convertirse en algo también lejano y extraño con la madurez: “La infancia ha
terminado // En esta casa nueva / no reconozco el orden de las cosas, / ni la
lógica esquiva de la sangre” (El final del verano)
La tercera y última parte, Sala
de espera para madres impacientes es un largo poema en una sala de espera:
“Entro en urgencias sola, / este sábado frío de enero por la noche. /
completamente sola, sintiéndome muy vieja / y muy ingrata” (Sala de espera para madres impacientes).
Un poema muy descriptivo, casi con el realismo de Flaubert: “Comienzan a hablar
de hijos rebeldes / sin miedo, de trabajos precarios, / de una generación
desalentada”. Dejando hablar a otras voces que son la misma voz: “La libertad
está lejos: recuerdos de la infancia /… / El hospital ahora es una casa / de
mujeres hambrientas / y la niña gigante está dormida”.
Este último poema es, a fin de cuentas, un canto a la solidaridad
instintiva de las mujeres, a la sororidad que secularmente se ha estrechado en
los momentos clave de la vida de una y de todas: “Y seguimos aquí, ahora de
día, / acostumbrando el cuerpo a los milagros / intentando creernos / una a una”