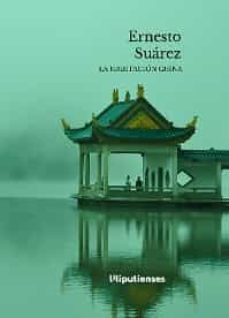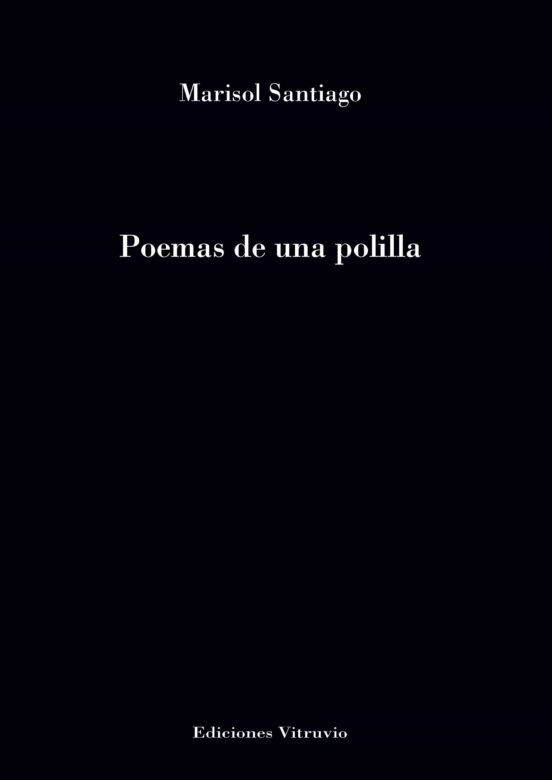
Para ser la primera obra publicada, Poemas de una polilla, toma una decisión arriesgada. En lugar de seleccionar poemas distintos, de diferentes épocas, con temáticas y ritmos variados, Marisol Santiago opta por hacer un volumen temático. En él, sin embargo, pueden caber muchos matices, aristas, enfoques. Hay mucho de juego y mucho de metáfora conceptual en un libro que va profundizándose más a medida que nos paseamos por él. Está dividido en secciones, la primera, Poemas para un monstruo, parece enfocada en utilizar la polilla como un símbolo de las relaciones de pareja: “Perecederos receptáculos, / altar de su idílico amor, / les serviremos más allá del fin de nuestros días” (Monstruos). Un tono doliente para la recriminación de una decepción: “Hacha de tópico, te quiebras. / Cotidianeidad victoriosa, / acuchillaste nuestra magia. / Tú, ocaso, me abandonas” (Magia quebrada); “Monstruo melancólico / regañas, rencoroso, / agazapado en un rincón / de mi voluntad confusa” (Monstruo noctámbulo); “Raspan con nostalgia / tus recuerdos” (Recuerdos).
Marisol Santiago utiliza la contraposición dialógica para poemas de tipo confesional: “Soy anhelo, / tiniebla errante. / ¿Quién amaría a una sombra? / ¿Quién, a esta oscuridad alada?” (Anhelo). También monta el armazón a partir de la relación presente y pasada: “Ocúltate en ese beso / cruel / que me niegas” (Compañía ausente); “Mi corazón late en pasado /…/ Tenaz guerrera moribunda, / me resisto a aceptar esta victoria / abatida” (Fe). Sin embargo, hay algo de nostalgia, de derrota (“Inacabada sin ti estoy”, Fragmentos) para complacerse en lo que fue y podría volver: “Mis palabras acarician / nuestra noche. / Te desnudo con mis versos” (Demonios nocturnos). Y es al final de esta sección en la que la figura de la polilla empieza a emerger: “Te marchas, arrepentido de tu luz, / cobriza estaca, al anochecer, / de esencia muerta y pútridos sentidos, / dilapidas mi estrella, / aciaga máscara de bondad” (Estrella). Sobre todo en el último poema de la serie: “Emprendo el vuelo, polilla de alas rasgadas, / de tu soledad, sin ti, oruga enterrada entre moreras” (La oruga).
Poemas para una polilla es la segunda parte donde la presencia de la desolación se asemeja al peligro de la polilla que se acerca a la luz y se asemeja a la labor de erosión que la protagonista tiene en su naturaleza: “Tu mirada compasiva, / tenue luz, / no apaciguará mis lloros. / Ciega tu mente / aunque me temas. / No contengas mi existencia” (Primer vuelo); “Ya sé qué verdad aguarda. / Ya sé cómo termina todo” (Fundido); “Y vuela otra vez hacia el reclamo / que cree su vida, / que es su muerte” (Polilla moribunda); “Arriba, te quiebras. / Abajo, el abismo amenaza” (Abismo).
Un segundo elemento tiene que ver con la respuesta, con la capacidad de recomponerse. Por ejemplo, a través de la escritura (“Necesito más poesía / dentro de mi cuerpo. /…/ Hazme la métrica”, Actos literarios). A merced de los cambios que el tiempo propicia: “Presencia suave, / luz ardiente, / misterio sutil, / renaces / entre mis ruinas” (Ruinas). O de los cambios que los propios seres tenemos: “Inmensa y orgullosa, / arrancas el desdén / tu ternura absoluta” (Luna). Poco a poco, la voz de la poeta nos va llevando a un territorio menos sombrío, más lleno de experiencias sensoriales: “A tu orilla vuelvo, herida / y tu espuma me arrastra / y tu corriente me adentra / hacia ese fondo, / temida y adorada suerte” (Mar herido). Pero luego, en un golpe, vuelve el reproche, esta vez con dura ironía: “Mis tacones entonan una marcha fúnebre, / mi falda ondea a media asta, / tarareando, contra mis muslos, / el silencio del pianista” (El silencio del pianista). Apreciamos la lucha interior entre el amor y el olvido: “Mi corazón te inmortaliza, / tatuándome, en tu olvido / tinta sangrienta y seca” (Tinta); “Fúnebre optimismo premeditado, / entre margaritas y sonrisas, / un féretro de entusiasmo de escaparate” (Poesía alegre);“Enemigo por siempre deseado. / Pulmones ceniciclas, / añoro ser humo, / fundirme en ese ardor corrosivo” (Difuminada); “A veces te creía. / Como cuando, de niña, el médico me aseguraba / que me pincharía sin aguja” (Amnesia).
Del resultado de esta escisión interior llega la necesidad de volar. La oruga se transforma: “Gigantesca oruga anida en mi pecho, / atraviesa mi tráquea, / devora mis pulmones / abriéndose paso entre mis costillas” (Segundo vuelo). A pesar de la incertidumbre y del miedo: “Mi amor más honesto y profundo surge de momentos / entre silencios y abrazos, / luchando por alejar tu terror a mí” (Miedo a volar).
“Si el sol se refleja sobre este mar, deslumbrándome,
si la espuma de este amor cosquillea entre los dedos de mis pies,
si la sal reseca mis labios y tus manos sujetan mi hombro.
/…/
si me escuchas y sonríes, mirándome como realmente soy,
no me despiertes” (Paz)
Marisol Santiago cambia radicalmente de tercio en el Poema de una aparición enamorada, que no es sino una historia fantasmas, al estilo gótico del romanticismo. El lirismo de los versos conecta de manera muy precisa con la historia de muertos y cementerios: “Ya no hay voz, ya no hay luz. / No entra el aire en estos pulmones secos” (El muerto); “La vida, reptil traidor, se burla de la muerte” (Su alma). El proceso de enamoramiento, las dudas, los distintos pasos : “Muertos en vida, admiro vuestra tierna candidez” (Vuestro olvido); “Clava tus garras, esperanza agónica, / en aquel pasado que aún añoro, / que ya no me pertenece” (Su error). Prefiero, para reseñar esta sección, espigar versos que no adelanten el resultado de la historia para recalcar el tono desgarrado de los poemas: “Me contemplas, como si no lograras verme, / Comienzas a correr. / Cierto, amado mío, es tarde y debes volver, / el cementerio pronto cerrará” (Su amor); “Te amaré sin que jamás lo sepas. / A ti, que ahora acompañas mi sepultura” (Su esperanza).
“La muerte me ha regalado lo que la vida jamás me ofreció.
Siéntate sobre mi losa esta noche.
Permite que contemple la luna en el resplandor de tus lágrimas” (Su sepulcro)
Sin embargo, la última parte, Mariposas, la componen poemas homenaje. Por ejemplo a las madres trabajadoras y, sobre todo, a la familia: “Llevo tus versos en mis lágrimas / y tu voz siempre en mis sueños” (Padre); “Soy la «espanta monstruos” oficial, / trovadora de la noche en vela» (Alba); “Alba es mi vigilada, / astro que ilumina mi sosiego” (La hermanita). Un canto mucho más esperanzador que culmina un proceso de renacimiento y vuelo:
“Mi hija respira tranquila, arropada por un feliz sueño.
Me siento junto a ella y, antes de pronunciar su nombre,
mi alma sonríe, dichosa” (Mañana de lunes)