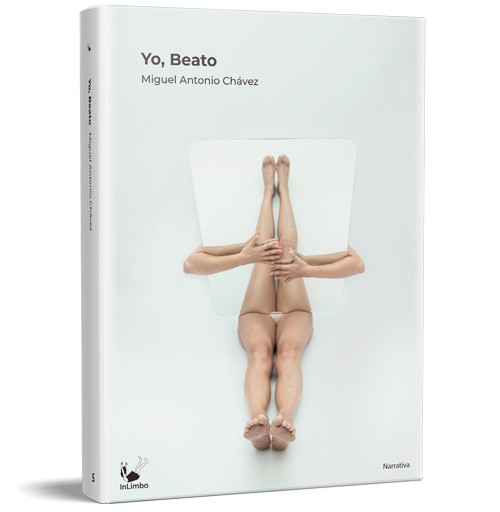Consuelo Itarraspe nació en Santa Fe (Argentina) y es una dramaturga, directora y poeta. Acaricio perros es su primer poemario, editado en Argentina en 2020. De alguna forma, de muchas formas, este libro es la narración de una ausencia, de varias ausencias, entendidas desde la piel, desde lo más corpóreo. Los poemas son torbellinos de sensaciones, “un cuerpo a veces en el aires”, que es la primera parte del poemario.
La muerte del padre es un punto de partida devastador, al que no se puede uno enfrentar de manera directa, son los recuerdos compartidos, por mucho que sean irrelevantes, banales, mínimos: “Tus últimos días / corríamos en la cinta / durante una hora /…/ La velocidad era mi forma obediente de violencia”. De una manera muy explícita, la narración de ese fallecimiento, prefiere fijar la atención en detalles arbitrarios: “Mi padre se muere / en la ciudad de los documentales / sobre niños introvertidos / que antes de ir a la escuela / compran armas y hacen agujeros / a los uniformes de los demás. / todos se esconden debajo de sus mesas. / Yo, / en el huracán” (Houston, Texas). La consecuencia llega, irremediablemente, y la pena se instala: “No me había dado cuenta / de que estaba tan triste / hasta que reparé en la ventana: / la luz entra / con forma de triángulo”. Los sentimientos se revuelven y se destila una nueva relación con la ausencia (“Desde que consideraste el abandono / como forma de estar cerca”) y estableciendo nuevas rutinas (“Trepo a veces / como a un árbol lleno de flores”). La poeta resume la devastación moral y afectiva: “Crecí convencida: / detrás de toda muerte / se esconde siempre un responsable”.
Acariciar perros es precisamente una rutina consecuencia de la ausencia. Alrededor todo es bruto es el título que engloba esta persona: “Acaricio perros / en la calle, / les saco fotos / a palomas arrolladas / por un Uber // Todo lo que me gusta / es pequeño / está muerto / o tiene un libro en la mano” (No te escribo). Consuelo Itarraspe parece aplicar ese patrón de dolor afectivo para el amor y las relaciones: “separarme de vos / se parece un poco / a la muerte imaginaria de mi madre: / un avión que se estrella en el agua / partes que se hunden / una mujer que se ahoga / una caída”. La memoria es casi una huida más que un refugio: “Tu madre desde las ruinas / de una habitación / donde alguna vez leíste un libro / me pedía que te cuide / pero no se puede / romper lo que está dormido”.
Una sensación subterránea de resentimiento contra el mundo: “Todo el tiempo / las imágenes del mundo / me arruina el plan de herirte”. Y así uno de temas de poemas es mostrar ese resentimiento: “No me detuve a pensar / en la violencia / que esconde una puerta / entreabierta a las cinco / de la tarde / o en el silencio de dos / que se miran como si hablara un río”. La técnica de salvación es mirar de forma nueva al mundo: “Todo es nuevo / salvo los mozos, / las bocas llenas, / la noche cuando / nos despedimos”, por mucho daño que pueda perdurar. De alguna forma es una manera de amar: “Somos dos románticos / defendiendo la incomodidad / junto a sus mascotas / mientras se disparan camiones / y atropellan” (La fuerza de un invierno).
El otro tema básico de estos poemas es el amor, entendido como un cuestionamiento, no como una certeza inmediata: “Es verdad que pensé en vos / cada vez que una boca / se acercó a la mía, / que estuve enferma / y me inundé /…/ Desde mi cama podía ver / cómo se arruinaba / otra vez / todas mis cosas”. La faceta más corporal, la piel, las entrañas ocupan los versos y el pensamiento: “si dejo de latir // ¿también desaparece / tu deseo?” (Accidente); “Una ventana abierta / puede ser un infierno / me digo que es cuestión de tiempo” (La peste).
Pesadumbre, sentimientos negativos, vivir en un alambre, la incertidumbre y el peligro van surgiendo a través de imágenes poderosas: “Es el primer silencio / de nuestra amistad / que se roba una luna” (Rota); “Voy a apagar tu enojo / con mi ciudad inundada”. Mientras que mira hacia afuera y advierte el dolor (“Una mujer grita / y es el único sonido del mundo”, Lo que duele crece detrás de una pared), comprueba su interior: “Últimamente todo / lo que toco / se derrama”. Y, entre todo el caos, es la belleza el atisbo de luz entre la grieta: “Subí a ver esto: / un atardecer en el plástico / de la pared / atrás tuyo un tren / traza una línea / y nos deja para siempre / de este lado del mundo”.
Una gota de melancolía termina este emocionante poemario que rige de piel hacia dentro: “Cuando ponían el cajón de madera / en un hueco de piedra / pensé que a esos ojos / les debo todas las palabras” (Diccionario).