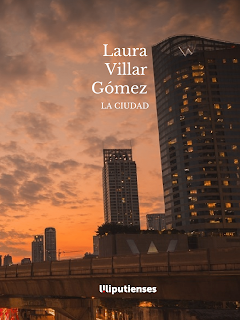
La poeta Laura Villar Gómez, graduada
en Lengua y literatura castellanas, coordina eventos culturales, y colabora
habitualmente en Oculta lit. Nos presenta su primer poemario con una ambición a
la vez poética y, en cierto modo, sociológica, con un vaivén clave entre lo
sensorial y personal junto con lo social y analítico. La estructura del
poemario de Laura Villar es rígida. Cada poema se compone de dos partes, una
dispuesta en renglones seguidos con la división de barras y uno dispuesto
convencionalmente. La multitud de lecturas y subtextos de la ciudad. Podemos
encontrar entre sus versos toda la gama de percepciones y prácticas urbanas.
Subyace la
diferenciación entre los elementos inertes y las personas, porque la ciudad no
es sólo un conglomerado más o menos ordenado de calles y edificios, la ciudad
es sobre todo la vivencia cotidiana y continua del espacio habitado. Laura
Villar Gómez percibe, anota y conjuga cada elemento tomado como objeto y toda
la vida que se esconde detrás, el aire de las calles y lo invisible que se
oculta tras los visillos: “Los tiempos en los que la ciudad aún respira / están
a punto de agotarse”
Un elemento,
un objeto, los semáforos hacen sospechar de la continuidad de la vida urbana:
“(los semáforos / son despojos de ciudad / eterna luz cambiante de brillo
perpetuo / ¿también cambian cuando nadie los ve?”. Los ritmos de la ciudad son
superpuestos y cambiantes, como los flujos de personas que se desplazan, una
sobreexposición, como diría el sociólogo alemán Georg Simmel, que retrotrae la
mente del urbanita y la encapsula ante la multitud de estímulos para, de alguna
forma, desdibujar los contornos: “Habíamos olvidado sin embargo / que la
realidad en las ciudades / era algo inestable”.
Laura Villar
aprovecha con sabiduría la contraposición entre los actantes no humanos (“Los
ordenadores / –seres inmortales– / se habían adueñado / de todo, / y romper
los teclados / solamente significaba / acelerar el proceso de venganza”) y los
actores humanos (“La ciudad es inquietante. / Principio de hombre hecho de
hierro. / La ciudad aprieta en sus brazos / de carretera infinita, / aplasta a
las masas / entre mares de cemento”). Hasta cierto punto es la visión clásica
de la ciudad como monstruo, como el Poeta
en Nueva York, como Dámaso Alonso…: “Ciudad como objeto terrible”; “La
ciudad / también cuenta / con salidas de emergencia / anunciadas con leones”.
No obstante la
presencia humana es esencial en la descripción de la ciudad, personas que
deambulan, que sienten miedo, personas que fuman: “Ciudad como algo ajeno / que
sin embargo consume / – nos fumaba– / a ambos lados de la puerta”. Abunda en el
tema de la despersonalización: “Quemar los recuerdos / podía entenderse / como
liberación de la tiranía de los pasos de cebra”. Pero no se resigna: “Dijo: «La
ciudad somos nosotros»”. La despersonalización de las urbes se absorbe a través
de la piel, el extrañamiento ante las multitudes y el hormigón, una visión
entre onírica y cinematográfica: “Pienso en las caras de la gente. / En su
carne gris apretando las mandíbulas. / Pienso en si tal vez solo sean / los
figurantes de mi vida /…/ que tal vez a mis espaldas / la ciudad ya no lo sea,
/ o que las cosas existan / a través del que la mira”; “A veces me pregunto /
si no seré acaso yo también / una proyección de otro. / Entonces me palpo los
ovillos, / me observo ciegamente / en los reflejos de los escaparates”
Uno de los
grandes valores de este poemario es presentar la dinámica no sólo de sus
habitantes, sino de la ciudad tomada como un organismo, más mitológico que
biológico, que se retoma cada día: “… Había / un lapso de tiempo en que la
ciudad / se desvanecía como nube o cigarrillo / porque a veces, / al
encontrarse las miradas / como puente o gaviotas / nos perdíamos del mundo”; “La
noche es –donde / el insomnio – un fénix / que renace en la mañana”.
La ciudad es siempre ambivalente,
es la tierra de la libertad y del peligro: “(Otro cumpleaños / hostilidad entre
puñadas de tarta” vs. “La piel como salvavidas / es ciudad”. Es el territorio
de la soledad y de la intimidad entre extraños: “Pero la noche invita a amar
los ascensores, / su sutil forma de vientre materno, / a desear las escaleras,
los coches, los semáforos / y la luz que indica que el miedo no está / en el
lugar de la ciudad donde te encuentras”; “(La sombra de pronto / se torna
acogedora / al compararla / a la luz de la ciudad // al menos ella permite
imaginar / lo que la luz desprecia)”. Nos confiesa la autora: “Yo lo he
escrito: / ciudad como restos de naufragio”.
Una
vida continua que niega los más elementales ciclos naturales: “Nunca hay noche
/ bajo las farolas”; “(encender una bombilla en la noche / es un principio de
mañana / el insomnio anticipa amaneceres / Estar despierto es estar vivo /
porque solo en la oscuridad / puede suceder la muerte”. Y, a la vez, una
concreción de la metáfora de la vida como
camino: “(Las carreteras son vidas paralelas)”; “(Las farolas dictan el
camino)”.
Laura Villar
hace un hermosísimo canto a la ciudad, plena de contradicciones, que asesina y
que revive, que completa y aliena, que se vive y que respira entre los muros,
las plazas, cada una de las farolas y los árboles que la elevan:
“La ciudad me ayuda
regalándome insomnio
y vidas artificiales
de semáforos
o pantallas
o luces. Dadme luces
que me acerquen a la eternidad del día”
No hay comentarios:
Publicar un comentario