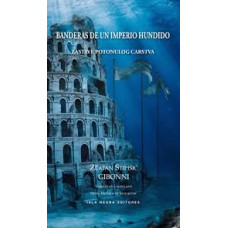
Zlatan Stipišić Gibonni, conocido por su faceta de cantautor croata y por canciones emblemáticas como Cesarica, se revela en Zaçtave Potonolog Carstra. Banderas de un imperio hundido (La Isla Negra Editores, 2025) como un poeta de hondura inusitada. Su voz, que ha resonado en escenarios musicales, encuentra aquí un nuevo registro, más íntimo, más vulnerable, donde el lenguaje se convierte en su verdadera patria. La presentación de esta edición bilingüe lo anticipa: Cantautor croata, muy famoso por su tema Cesarica. La presentación dice: “Como un aeda, Gibonni, canta al ritmo de una nueva lira para mostrarnos la hazaña más humana de todas: el lenguaje. Nos canta de ese imperio fallido tantas veces, de esa gesta naufragada otras tantas: la virtud de comunicarnos más allá de nuestros temores y mezquindades. Así nos habla en croata, en español y en inglés para al final mostrarnos su verdadera máscara, el poeta, y su verdadera lengua, la poesía.”. En efecto, sus poemas son cantos de un exilio interior, fragmentos de un imperio derrumbado —el del yo, el del amor, el de la palabra misma—, donde el naufragio se vuelve forma de revelación.
Esta edición presenta poemas en croata y en inglés, sin traducción al español en varios casos, lo cual intensifica la experiencia del lector. Más que buscar el extrañamiento lingüístico nos hace sentir la cualidad de canción en esa lingua franca que es el inglés. Si el idioma es una patria, Gibonni nos obliga a reconocer que la verdadera identidad no reside en una sola lengua, sino en el tránsito entre ellas. En su poesía, las fronteras lingüísticas se disuelven igual que las geográficas, como si cada verso buscara un punto de contacto entre mundos dispares.
Desde el primer poema, Remos en el agua, la voz lírica se sitúa en ese límite entre la confesión y la metáfora: “Cuando el cielo aúlla en tu alma / Y te invita a su regazo / Yo escondo te detrás de un verso / Porque allí todo es posible… todo /…/ Nunca me lo perdonaré / Tú siempre serás asunto mío” (Remos en el agua). El poema revela la tensión esencial de Gibonni: esconderse en la palabra para poder decir. El lenguaje, más que refugio, es el escenario de una batalla: la de decir lo indecible sin perecer en el intento. De ahí el tono simultáneamente íntimo y universal de sus imágenes, que oscilan entre la súplica y la afirmación, entre la mística y la carne.
En El anzuelo, el poeta recurre al mar, que es una presencia constante en su obra, como metáfora de la existencia y del límite de lo humano: “El anzuelo se coloca entre los dedos / Tal como se debe colocar / Para que uno recuerde / Lo bueno que es no haber nacido pez /…/”. Aquí, la ironía abre paso a una reflexión más profunda: el mar, ese símbolo de libertad, se convierte en espejo de la fragilidad humana. “Oigo que el mar dice «Menos mal / Que no nací como humano»”, escribe, invirtiendo la jerarquía de las criaturas y recordándonos que, para Gibonni, lo sagrado y lo profano coexisten en la misma ola. Gibonni profundiza en una dimensión más introspectiva y madura de su escritura, donde el amor, la pérdida y la aceptación se convierten en actos de autoconocimiento. Si en algunos poemas la metáfora marina simbolizaba el tránsito y la deriva, en otros, se advierte un tono más reposado, como si el poeta hubiera alcanzado la orilla después de una larga tormenta.
El motivo del naufragio reaparece en Arena llevada por el viento: “Me cuido a mí, a mí me alimento / Pensando que contigo soy alguien mejor / En la arena con la que construyo / Lo que el viento se va a llevar”. La consciencia de la pérdida se asume sin dramatismo, con una serenidad melancólica que recuerda la poesía de Cesare Pavese o de Leonard Cohen. Lo que el viento arrastra no es sólo la arena del amor, sino la ilusión de permanencia que nos sostiene.
Hay en estos poemas una religiosidad heterodoxa, una búsqueda espiritual que se atreve a desafiar lo divino. En Por voluntad de Dios, por voluntad propia, el yo poético se enfrenta a una divinidad que ya no salva: “Por voluntad de Dios, por voluntad de Dios / Con tus trastos entre esas cuatro paredes / Por voluntad propia / Contigo yo iría hasta el fondo del mar”. La fe, en Gibonni, no es consuelo sino duda: un mar al que se entra con los ojos abiertos.
El tono se vuelve más introspectivo en La puerta de mi hermana: “Los ojos son nuestras estrellas solitarias / Me las cubro con las palmas de las manos / Y de nuevo soy un niño / Y de nuevo voy a lo profundo / Ahí donde no se ve el fondo / Y mis ansias llegan hasta el ojo / Mientras la estoy salvando a ella”. La memoria aparece como un acto de salvación, pero también como una condena: regresar al origen es enfrentarse al fondo oscuro de la inocencia. De ahí la pregunta punzante de No es un secreto: “¿Y cómo encuentro ahora / Un pedacito de dignidad que me sostenga?”.
En Mi tierra, la poesía se transforma en geografía íntima: “En el manuscrito secreto del viento / Donde el cielo es una página escrita / Que nuestras velas, plumas izadas, / Bailan con él”. La tierra ya no es un territorio físico, sino una escritura en movimiento, una correspondencia entre aire y palabra. En otro poema, Cuando el cielo sea mi hogar, Gibonni sentencia: “Conocerás la libertad como noticia en el diario”, ironizando sobre la banalización de los ideales en una época saturada de información y carente de fe: “Es lo que te envía Jehová y el diluvio y las ranas / ¿Sabes distinguirlos? / Ya no veo a nadie caminando sobre el agua / Y que me guíe por estas tinieblas “(… The End). La imagen del árbol sintetiza la ética y la estética de Gibonni: “Puedo ser un pino al viento / Puedo estar solo en la oscuridad y a toda luz / Un árbol en el silencio del bosque / Porque el bosque me comprende / Puedo ser lo que soy / Pulido por mis errores” (El árbol). Representa la madurez alcanzada después del dolor. La naturaleza no aparece como paisaje externo, sino como espejo interior: el bosque “comprende” porque participa del mismo proceso de transformación que el sujeto. El verso final es una declaración de aceptación, una afirmación de la imperfección como fuente de belleza.
La segunda parte, Piel, desciende aún más hacia lo humano. Allí la carne, el deseo y la culpa se confunden. En El milagro, el yo reclama: “¿De dónde se sacó ese derecho / De conocerse así / Y de meterse debajo de mi piel para siempre?”. La piel es frontera y memoria; tocar es recordar. El amor aparece como una invasión inevitable, un sacrilegio consentido. En Hombres, fieras y blasfemias, el tono se vuelve brutalmente honesto: “¿Con qué nombre / Con qué palabra / Bautizaría este amor? /…/ Y es que no es fácil / Ser un santo y una puta / Según las circunstancias”. Gibonni no teme al exceso, ni a la contradicción. En Truco secreto, admite su fragilidad con una ternura feroz: “Hay un truco secreto / Rendirme al corazón / (Cuentos infantiles de los que no quiero dudar) / Navego, tranquilo, / como si todavía fueras mío / Y me miento que todo va bien, mejor no podría /Pero sí, puede”. Su poesía es ese autoengaño consciente que sostiene la vida: el arte como último acto de fe.
El poema Ya no es mi dolor condensa ese gesto de serenidad frente al destino: “No le permito a la vela del velero que me salve / No hace falta / Basta con que todo llegue a buen puerto”. Aquí, el hablante abandona la resistencia. Ya no pide redención ni auxilio; confía en el curso natural de las cosas. Esta aceptación sin dramatismo es una de las claves más maduras de la poética de Gibonni: la renuncia como forma de sabiduría. Lo heroico deja de ser el combate para convertirse en la calma. El tono se desplaza hacia una sensualidad directa, una celebración del deseo como vínculo esencial: “Que esa belleza sea mi sueldo / Atiéndeme con tus labios” (Seas quien seas). La metáfora económica —la belleza como salario— introduce una ironía sutil: el poeta concibe el amor no como deuda ni sacrificio, sino como intercambio vital. El cuerpo se convierte en espacio de lenguaje, en territorio donde lo sagrado se encarna.
Con Sumando todos mis puntos, Gibonni da un salto hacia la crudeza ética: “Pero otrora (para ti) fui un hombre / Ahora soy un hijo de puta /…/ El inocente lo pagará sin culpa alguna / Cuando te tienda la mano / Y te haga pensar en mí”. Quiebra cualquier idealización del amor. La voz lírica se expone sin máscaras, reconociendo su propia ambigüedad moral. En ese autorretrato descarnado resuena un eco de la poesía confesional de los años sesenta, pero con una ironía balcánica, una mezcla de culpa y lucidez que le otorga autenticidad. El amor ya no es un refugio, sino un espejo donde el yo se enfrenta a su propia monstruosidad. El tema de la contradicción afectiva continúa: “Tienes con qué destrozarme /…/ Ni te amo ni te odio / Solo que con claridad / Te veo en esta voz” (Qué me dirán mis hijos). Esta declaración introduce una madurez emocional poco frecuente en la poesía amorosa contemporánea. No hay resentimiento ni sentimentalismo, sino una distancia que permite al hablante reconocerse en la memoria de la relación. Ver al otro “en esta voz” es aceptar que el amor, una vez perdido, se transforma en lenguaje, en texto. Así, la poesía se erige como espacio de reconciliación con el pasado.
La reflexión sobre la palabra misma se explicita en ¿Dónde está escrito?: “En los versos tú no tienes nombre / Todavía me resisto / A desnudarme con palabras”. Este poema funciona como una poética del pudor. La escritura se muestra incapaz de nombrar del todo la experiencia, pero también se convierte en el único modo posible de acercarse a ella. Gibonni entiende el poema como una tensión entre el silencio y la exposición, entre el deseo de decir y la necesidad de protegerse. En esa resistencia se juega su autenticidad: el poema no exhibe, sugiere; no explica, insinúa. Las fotografías mienten introduce un registro elegíaco, de melancolía retrospectiva: “Las fotografías mienten / Las recuerdo muy distintas / Antes el amor cumplía sus promesas”. Aquí, la memoria se enfrenta a su propia distorsión. El recuerdo se revela como invención, y la nostalgia, como una forma de consuelo. La imagen fija —la fotografía— se opone al flujo vital que Gibonni siempre ha cantado. Frente a la mentira de la imagen, el poeta elige la imperfección del verso, su temblor humano. En ese contraste late una meditación sobre el tiempo y la pérdida, sobre la imposibilidad de recuperar lo vivido sin transformarlo.
Banderas de un imperio hundido, en última instancia, una elegía por la palabra, por su ruina y su persistencia. “Soy un hombre sin pesares / ¿A quién darle las gracias, ciudad mía?”, se pregunta en Aire con sal y tinta derramada. El poeta agradece, incluso en la derrota, haber hablado. Porque en ese gesto —en esa “hazaña humana” que es el lenguaje— se levanta, entre los escombros del imperio hundido, una bandera nueva: la de la poesía. En conjunto, estos poemas refuerzan la lectura del libro como un viaje de autoconocimiento. Banderas de un imperio hundido comenzaba en el desgarro y el extravío, estos textos finales se sitúan en la orilla de la reconciliación. Su escritura, lejos del sentimentalismo o del hermetismo, se sostiene en una transparencia lúcida, en una música verbal que equilibra la emoción y la inteligencia. El resultado es una poesía de madurez espiritual, donde el dolor se convierte en aprendizaje y el amor, en lenguaje. Gibonni se reafirma como un poeta que ha aprendido a vivir y a escribir desde la serenidad del naufragio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario