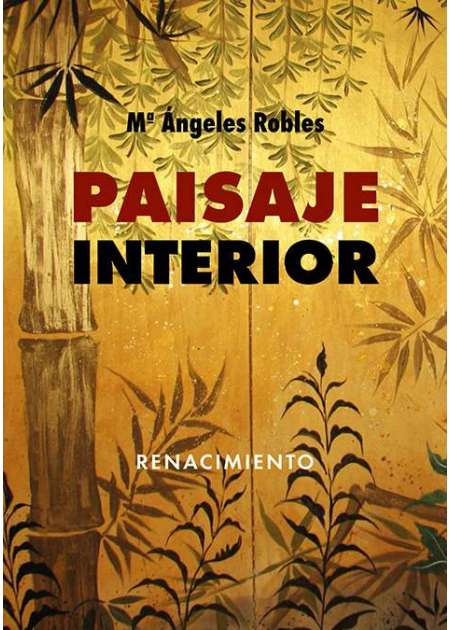A veces, al leer un libro que se declara desde la primera línea como una exploración del yo, tengo la impresión de entrar en un claro del bosque donde la autora ya está de pie, esperándome con las manos manchadas de tierra. En Naturaleza interior, Ana Vega hace justamente eso: abre un territorio íntimo que se expande hacia lo colectivo, y lo hace desde un cuerpo que piensa, sufre, y sobre todo, observa. Su poesía plantea una interrogación radical sobre el estar en el mundo, sobre ese gesto insistente de tocar lo real aun cuando duele. De hecho, comienza afirmando: “A través de mis manos surge un bosque indeterminado / y es en esta historia infinita que cual hiedra me hiere me atraviesa las manos / y crece / hasta alcanzar al otro y extenderse y más allá // al fin o buscarle o buscarse / es quien estos ojos contemplan” (Naturaleza interior). Y ese bosque que brota de las manos funciona como metáfora insistente de lo que habita bajo la piel: algo vivo, expansivo, que a la vez hiere y sostiene.
Lo más fascinante en este libro es la manera en que el yo lírico se reconoce a sí mismo como territorio fracturado. La poeta dice que existe “un miedo innato a la muerte y un gusto invisible por provocarla con cierta lentitud”, y ese vaivén entre erosión y deseo se vuelve el motor de su pensamiento. Es como si la poeta aceptara que vivir es caminar al borde de lo que desaparece, y que la única forma de soportarlo es mirar de frente la grieta. Sus manos, que se multiplican como motivo, no son simples herramientas, sino memoria: “Mis manos tejen la costumbre de analizar la tierra con palabras”. La poesía, entonces, no es un lujo: es un modo de excavar.
Hay algo profundamente violento y, al mismo tiempo, radicalmente tierno en esta escritura. La autora reconoce “una forma de sentir el mundo de forma tan violenta como apasionada / pero también un / modo de alejarse de él y acercarse a la nada”. En su poética, la sensibilidad es un arma de doble filo: permitir que el mundo entre —que cale— significa exponerse inevitablemente a la herida; sin embargo, protegerse del mundo implica un riesgo igualmente devastador: la nada, ese silencio donde ya no ocurre nada pero en el que tampoco puede nacer nada. Hay una intuición lúcida aquí: solo puede vivir plenamente quien acepta la contradicción.
En esta tensión se inscribe también la relación entre cuerpo y entorno. La autora habla del deseo de “fundirse con el entorno y salir ilesa”, como si la naturaleza pudiera devolverle al cuerpo un origen intacto, una respiración menos contaminada por la violencia humana. El mar, en particular, aparece como imagen recurrente de esa unión posible: “Establecer el vínculo de tierra y piel a través del encuentro sagrado de los mares entre mis piernas”. Y, sin embargo, ese impulso de vida se contradice con otro igualmente poderoso: “Y renegar de dar vida o que mi núcleo se extienda y avance o germine / tiene sentido al pensar que esta misma incertidumbre y carácter / aleatorio del existir/ no asegurará dicha alguna a quien arroja al mundo desnudo”. La poeta reconoce la fragilidad de traer vida al mundo cuando el mundo mismo parece incapaz de sostenerla sin corromperla. Es aquí donde la escritura se vuelve ética.
Pero Naturaleza interior no es un libro desesperanzado. O no lo es del todo. Su subjetividad busca resquicios donde aún sea posible creer. Hay instantes en los que la mirada se detiene en lo que todavía puede salvarse: “Aferrarse a esa mañana y a ese mundo aún intacto y posible”. La gaviota, por ejemplo, encarna una libertad que impresiona por su resiliencia: “La libertad del vuelo de una gaviota /…/ Esa elegancia natural de combatir el mundo”. En esas imágenes, la autora no solo observa la naturaleza: aprende de ella. Así, la belleza se vuelve una especie de salvación, un refugio: “Esta búsqueda infinita de la belleza, esta sed infinita hacia lo bello que nos salva”.
Sin embargo, Ana Vega no se engaña. Entiende perfectamente que la crudeza del mundo no desaparece por mirar hacia lo bello. La piedra, por ejemplo, simboliza una resistencia antigua, casi brutal: “la eficacia con la que la roca vence al mundo”. Y frente a esa fuerza, la sociedad aparece como una maquinaria tóxica, cargada de normas que sofocan: “Y esta sociedad malsana que corrige vida como postura malograda y cargada de / veneno/ que une que dicha ferocidad la de marcar normas propias y no de estar o convivir / incluso /…/ Tan solo quiero enredarme en mis propias ramas. / Anclarme a mí misma / envolverme de hiedra y así ya no sentir más nada”. La hiedra aparece como símbolo ambiguo: soporte y ahogo, amparo y clausura.
El libro también interroga la memoria y el tiempo. La autora afirma: “tan solo escuchar ser destino ya cumplido / nunca el regreso”. Hay un reconocimiento de lo irreversible, de lo que no vuelve, que sin embargo no impide seguir avanzando. Los “territorios determinados por la casta que vence siempre” son, como la roca, imposiciones que parecen eternas; pero el yo poético busca fisuras para oponerse. Es aquí donde surge la pregunta por la rebeldía: “Tal vez la rebeldía solo pueda existir en un lugar intacto de la conciencia /…/ Tal vez imposible asegurar cierta continuidad de la vida y solo asegurar cierta continuidad de muerte. / Al menos en cuanto a ética y moral se refiere. / La hiedra del mal también teje su imperio más allá de estos vértices”. La rebeldía, sugiere Ana Vega, no es necesariamente un acto visible: puede ser, también, un refugio interno que resiste silenciosamente.
Hay momentos del libro en que el paisaje se tiñe de imágenes dolorosas: “Material que el mar devuelve una y otra vez como los cuerpos de los ahogados. / y esta imposibilidad sin embargo de sacar de dentro, de expulsar a quienes establecen el magisterio de la tortura / aquellos que instauran el dolor y de él mismo se nutren para mantener su puesto. / y este deseo de arrojar fuera, de arrojar fuera, lejos… salvarse”. Aquí el mar ya no es solo origen o contacto: es también memoria de violencia, un espejo de lo que una sociedad deja hundir. Pero incluso en este territorio sombrío, la autora busca un punto de contacto: “Ejercer el sentido del tacto como algo más que un derecho propio. / Establecer el estado de mis manos como reno /…/ un puente tendido entre mis manos y las que sujetan un corazón del todo desconocido aunque sienta su latido dentro”. Este puente —esta tentativa de empatía— es uno de los gestos más luminosos del libro.
Finalmente, lo que sostiene Naturaleza interior es una visión de la vida como travesía salvaje y profunda. Ana Vega escribe:
“Este modo de estar en el mundo con cierta ferocidad
identificarse con cualquier animal herido. Dicha trascendencia.
Arrojarse a la vida como un camino inexplicable, bello y sediento de crueldad.
Anclar tus raíces para después romperlas. Sentir la humedad del suelo y esa comunicación infinita de los árboles, la profundidad y el silencio de entrechocar de las ramas.
Definirse en el paisaje, en la soledad del paisaje.
Sentir cómo la mitad del camino ya ha sido recorrido por tus pies y en él se encuentran tus huellas, reconocer en estas, mirar hacia adelante y tender un puente.
/…/
abalanzarse hacia un futuro que aún se perfila bajo tus uñas llenas de tierra
con la muerte tan presente y la vida entre tus manos”.
Quizás ahí reside la fuerza del libro: en ese equilibrio precario entre lo que se pierde y lo que aún puede brotar. Ana Vega nos recuerda que la vida nunca se sostiene sola; que requiere manos que toquen, que recuerden, que siembren. Que somos bosque indeterminado, hiedra que hiere y sostiene, roca que resiste, mar que devuelve lo que se quiso ocultar. Y que, aun con la muerte tan presente, seguimos caminando con la vida entre las manos.