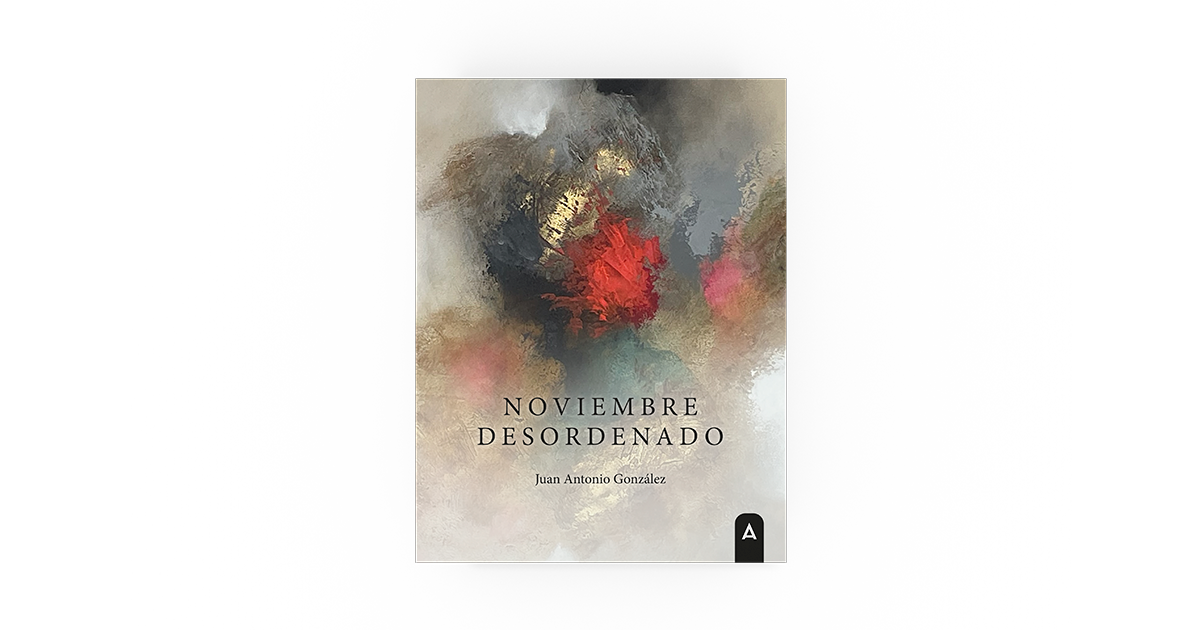
La trayectoria literaria de Juan Antonio González se ha ido consolidando en los últimos años con títulos que exploran la memoria íntima y la observación cotidiana: Historias de una casapuerta (2015), Recovecos (2018), El día menos pensado (2022) además de cuentos y poemas publicados en revistas y obras colectivas. Con Noviembre desordenado el autor roteño da un paso más en su experimentación con los géneros, pues el volumen reúne tanto prosas (un tanto noir en Lolita’s Club) como poemas, aforismos y apuntes que oscilan entre lo confesional y lo meditativo, construyendo un mapa emocional donde la memoria y el presente dialogan con intensidad: “En el libro donde colecciono instantes, solo conservo los lugares donde estoy de tránsito, los amores pasajeros de madrugada, las calles empedradas con el rastro de desconocidos” (Carretera secundaria de 1ª Clase).
El libro es, en cierto modo, un álbum de instantes que recoge fragmentos de vida: ciudades transitadas —Baeza, Vejer, Madrid, Cádiz—, amores que se desvanecen al amanecer, calles empedradas, objetos con historia, recuerdos y ficciones que se conservan o se reinventan en la escritura. La voz poética se reconoce como nómada, siempre de paso, siempre consciente de que el tiempo no se deja fijar sino apenas rozar: “Ella acaricia las entrañas de su pasado / en aquella segunda sesión, / con la fragancia de la dama de noche / enredada en las paredes desconchadas / de ese cine de verano” (La dama de noche de un cine de verano).
La influencia de la llamada poesía de la experiencia es evidente, tanto en el tono conversacional como en la capacidad para insertar lo íntimo en un contexto social más amplio. Hay una mirada crítica hacia la ciudad contemporánea, que “desangra el corazón / de la historia de un pueblo que no quiere ser pueblo” (Penitencia), y también hacia los hábitos colectivos, en estampas tan reconocibles como las gaviotas que devoran la basura de un verano turístico (“Mientras tanto, / las gaviotas devoran las bolsas de basura, / carroñeras de los restos de una comida / abandonada por esos que clavan sus sombrillas / como conquistadores de una nueva tierra", Breves notas veraniegas). Juan Antonio González se sitúa en esa tradición que va de Ángel González (explícitamente: “Y sobre la mesita de noche / de dejado el libro de Ángel González, / con el marcapáginas de nuestro poema: / Mientras tú existas” (La tienda de antigüedades de la calle Levante), a Luis García Montero, pero con un sello propio, donde el detalle cotidiano adquiere resonancias existenciales.
En Noviembre desordenado hay espacio para los aforismos (animalarios) que condensan intuiciones (“La hora justa siempre llega con retraso”; “De mirarse al ombligo también se sale”), y para piezas narrativas en prosa poética que funcionan como pequeñas escenas cinematográficas. Textos como La costurera de la Singer (“Te observo, sigues ahí. Cada tarde gira la rueda de esa máquina de coser, aceleras el pedal para que las costuras se sostengan en el tiempo”) o Labores de limpieza (“De regreso al hotel, ambos hemos pensado que nunca sabremos si el tiempo ha dejado de jugar a cara o cruz con la moneda que arrojamos a la fuente de los deseos”) despliegan imágenes precisas, cargadas de melancolía y ternura, que convierten objetos comunes —una máquina de coser, una moneda arrojada a una fuente— en símbolos de la memoria compartida.
A pesar de sostener que “El pretérito perfecto no existe” (Biografía de un pupitre), el tono elegíaco recorre buena parte del libro: “Las miradas perdidas en la distancia / por unos ojos que no saben dónde miran, / porque más allá de un ojalá / se lo ha llevado el viento” (Nochevieja de 1991). Hay homenajes al padre, evocaciones de amores pasados, recuerdos de cartas guardadas en un cajón o fotografías: “Anoche, en el cajón de la cómoda, / rebusqué las cartas que nos enviamos / cuando la distancia hablaba de amor” (Intimidad de un espejo); “Las fotografías son un plagio, / una mala copia de nuestros recuerdos, / el velado de un negativo / que tiramos a la basura del olvido” (Plagio). La nostalgia, sin embargo, no se estanca en el lamento, sino que se transforma en reflexión sobre la fugacidad de la vida y la necesidad de seguir adelante. En versos como “Esta mañana / hemos encalado nuestro otoño” se percibe esa voluntad de renovar lo gastado, de dar un nuevo color al paso del tiempo: “Te invento cada noche. / Pongo alas a mis demonios / para verte en esa máquina del tiempo, / entre los sueños atrapados en las redes / lanzadas al mar” (Con nocturnidad y alegoría). O incluso en el poema que da título al volumen: “Aquí arriba, arde el fuego azul de este otoño envenenado, donde hemos dejado que la nostalgia mude su piel de serpiente” (Noviembre desordenado). Esa imagen de transformación y fuego interno define una escritura que asume el desorden como forma de autenticidad. El título, Noviembre desordenado, resume bien la propuesta estética del libro: un mosaico de piezas que no buscan la linealidad sino la fragmentación, como si cada texto fuese un destello en medio de un otoño convulso.
Uno de los aciertos del libro es su capacidad para combinar lo personal con lo colectivo. Un ejemplo de lo primero podía ser La voz nocturna (“En mi garganta, seca por el deseo, / se me desgarra la boca en la tragedia / de unos besos que mis labios ignoran”) y el otro, el poema dedicado al pequeño Aylan, la más trágica imagen de la crisis migratoria, que sitúa la escritura en un plano ético, recordando que la poesía también es testimonio de nuestro tiempo. En esa misma línea, aparece la conciencia como “vecino incómodo” (Un apuntador en el foso del teatro) o la memoria histórica de una ciudad vieja atravesada por la lluvia (“Camina de luto riguroso / sin pisar los adoquines mojados / de la ciudad vieja”, La travesía de un polizonte).
La musicalidad de los versos, el ritmo pausado de la prosa poética, la capacidad para condensar imágenes poderosas en pocas líneas, hacen de Noviembre desordenado una lectura sugerente. Juan Antonio González logra que lo íntimo y lo universal se entrelacen, que una escena doméstica convoque resonancias históricas, que un recuerdo amoroso se transforme en reflexión sobre el tiempo y la pérdida: “Llega mi relevo con los ojos desnudos / y el seísmo en la voz. / Me despido en este cambio de turno / con la lluvia imperdonable de este otoño / de un octubre sin atardecer” (Cinco curvas).
Con Noviembre desordenado confirma la madurez literaria de Juan Antonio González. Es un libro que se mueve entre la ternura y la crítica, entre la nostalgia y la lucidez, entre lo personal y lo colectivo.

