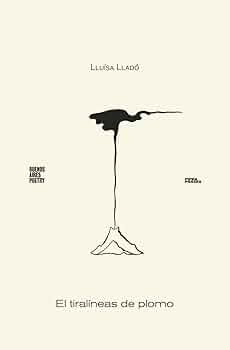
La mallorquina ha participado entre otras en la antología bilingüe de San Diego Poetry Annual 2016-2017, en la antología internacional de Lorca Poeta en Nueva York. Poetas de tierra y luna (Karima 2018) o El libro del mal amor (La quinta rosa, 2021). Ha publicado los poemarios: Azul-lejos (Parnass, 2013); El bosque turquesa (Torremozas, 2014); La marquesa de seda (Unaria, 2015); El arca de Wislawa (Torremozas, 2017); La complejidad de Electra” (Torremozas, 2020) y Etiqueta Roja (Loto Azul, 2023). En El tiralíneas de plomo Lluïsa Lladó traza una poética de la caza y del desgarro, una escritura que avanza como quien sigue el rastro de una herida abierta sobre la tierra. El libro se abre con un prólogo de Patricia Crespo, quien advierte: “No hay contradicción sino la escrutadora mirada de quien observa en un medio adverso el modo de defenderse”. Esa mirada, lúcida y vigilante, guía toda la obra: una voz que se sabe cercada, que se interroga sobre la violencia de lo humano y sobre la extraña necesidad de sobrevivir entre ruinas.
El poemario se sitúa en una genealogía de poetas que han hecho del bosque, del animal y de la persecución un espejo del alma contemporánea: Pilar Adón, Rosana Acquaroni, María Sánchez. En Chantal Maillard, ejercicio de despojamiento y contemplación (“Cazo lo que no puedo nombrar”). Todas ellas, como Lladó, reconocen que en el acto de mirar y ser mirado se cifra la ética de la escritura. La caza, esa metáfora primigenia del acecho y del sacrificio, rito de sangre y deseo, se convierte aquí en un dispositivo de revelación: “El bosque // que trémulo mira mi osamenta / escucha los disparos / de los cazadores”. En este verso inaugural resuena la tradición de un paisaje español atravesado por la muerte: el monte de Lorca, los venados de Gamoneda, el animal doliente de María Zambrano. Muchas de las referencias menos obvias son aclaradas en notas a pie de página, que no restan contundencia a poemas que se valen por sí solos y que, tomados orgánicamente como un todo, dibujan una exploración más compleja de esta metáfora. La caza es la relación trágica del hombre con la naturaleza, incluso el disparo se puede volver interior, un Tánatos o el deseo de autodestrucción. Lladó asume todas esas resonancias y las traslada a un territorio propio: el de la isla, la mujer, el animal herido que aún respira entre la nieve y el fuego. También hay una mirada contemporánea, que traduce el miedo y la tecnología en un mismo gesto: “El miedo a lo ignoto / y la impasibilidad del gatillo / de una lengua”. La lengua como gatillo: hablar se vuelve disparar, decir se convierte en herida.
El libro se articula en secciones que funcionan como estaciones simbólicas: Husky, Bang, El futuro, La brújula, La casquería, La escuela. Cada una abre un territorio distinto donde la voz lírica oscila entre la memoria rural, la crítica social y la intuición metafísica. En Husky, poema visual y de fuerte carga alegórica, se alza el cuerpo enfermo del animal como espejo del mundo humano: “Eco que distrae al ruido grave / donde una no acierta el origen / del perdigón que se extravía, / carcoma de mate, / tras el espíritu caliente / de un animal que corre malherido”. El poema condensa la experiencia de la confusión, el disparo perdido que no encuentra su destino y, sin embargo, deja una marca. Esa marca es la poesía: una huella que se mueve entre la compasión y la denuncia. Más adelante, el animal se vuelve figura del exilio y la nostalgia, de la desnaturalización: “El husky que respira marchito / nunca ha conocido la nieve”. La paradoja del origen truncado (“Tus antecesores / no nacieron en Siberia, / fueron criados en una explotación / que luego los vendía / a todos los zoológicos del mundo”) revela una crítica silenciosa al artificio de lo contemporáneo: la pérdida del territorio y del instinto. Lladó cierra el poema con una imagen estremecedora: “Hoy / tú eres ese cánido / de los icebergs / que desde niño conoce / la tristeza del fuego”. El fuego, símbolo del progreso y de la destrucción, se impone sobre el hielo ancestral: metáfora del animal que sobrevive a costa de olvidar quién es.
La sección Bang lleva el eco del disparo al ámbito social y político. Allí la poeta enlaza las raíces agrarias con la violencia económica: “En mi ruta ancestral conecto con mis raíces, / liturgia de besar la frente / a los abuelos de la tierra / en un pozo donde el euro / no encuentra descanso limítrofe”. Los jornaleros de Lladó son mártires de un sistema que devora sus propias semillas: “Los jornaleros de la algarroba / durante la cosecha / extienden sus tapices lorquianos / y con el ímpetu de la vida en sus caños / agitan con fuerza / hasta quebrar la rama hacia el solar”. Aquí la imagen lorquiana del trabajo como danza trágica se enreda con una conciencia contemporánea del expolio: “Asalariados que son mártires / de la voracidad del sistema / de la meseta mallorquina que adolece, / mientras la caza amateur dispara // sí, dispara contra todo aquello que se mueve / y se yergue ante un pelotón / de ensañamiento”. El disparo, repetido como un tambor de muerte, ya no distingue entre animal y humano: es un gesto cultural, una práctica heredada. Lladó la asocia a la lujuria del poder, a la herencia patriarcal del dominio: “Vuelve a vociferar el tiroteo / de los ángeles verdes, / las trompetas de Jericó / en una división terrenal que cruza el calor herido / dejando a unos cachorros sin madre”. El poema suena a lamentación bíblica y a crónica contemporánea, donde la caza se confunde con la guerra, y la guerra con la costumbre. La poeta no esquiva el tono satírico cuando señala el privilegio que sostiene esa violencia: “la lujuria que procede de los cotos privados, / privados de la paz sonora / con el conejo febril en su madriguera, / ante la pleitesía paciente del comensal / en el restaurante de los tenedores”. Esa ironía, tan medida, recuerda el desdén de Ted Hughes ante el cazador urbano y la brutalidad civilizada del progreso: “pero no somos tributos / sino habitantes de zulos / abundancia de piezas de valía diversa, en las migraciones históricas”.
En El futuro, la voz se vuelve íntima y política a la vez: “Pertenecen a una generación / en la que los videojuegos fabrican / granjas de soldados / con la ilegitimidad de la defensa”, afirma refiriéndose a su propio hijo. La caza ha mutado en simulacro: la violencia se entrena en pantallas, el enemigo se fabrica como ficción. La metáfora alcanza resonancias globales, un eco que atraviesa la poesía de guerra del siglo XX y se proyecta hacia una infancia despojada de inocencia.
La brújula reflexiona sobre la pérdida de orientación moral: “Un estigma que fractura / por doquier la búsqueda perpetua / de la uniformidad”. Lladó propone una ética de la diferencia frente a la marea de la homogeneidad, una brújula rota que aun así señala el norte de lo humano. “Grieta entre las rocas / con algunas nadadoras en su estómago / la ballena de una mina antigua”. La imagen, poderosa y arcaica, mezcla el mar con la tierra, la mina con el cuerpo: metáfora del conocimiento como descenso a lo oscuro. La poeta interroga, además, el lugar del espectador en un mundo anestesiado: “La gente no oculta sus pupilas / en el safari periódico / tras el cristal de unas gafas de sol”. El voyeurismo cotidiano se convierte en una forma de caza sin sangre, pero no sin culpa. Y prosigue: “Los sauces no logran nuclear / la escena del blanco: / salvajismo de la modernidad / ante tanto y tan poco”. La modernidad, aquí, es el cazador invisible: dispara desde la comodidad, reduce lo vivo a espectáculo.
En La casquería, Lladó aborda la fiesta popular como ritual de sacrificio: “La fiesta de las poblaciones / rememoran la hoguera de caza, / de venidas y victoriosas / en el cadalso dinamita / de una tradición”. Se denuncia esa continuidad de lo atávico, donde la celebración se erige sobre la sangre y la pérdida.
La memoria personal se funde con la colectiva en la siguiente sección, La escuela: “Mi abuela vertía el alcohol de quemar / en un plato Duralex de barniz caramelo. // con el olor que no anunciaba el dulce inicio / de una feria primaveral // sino el recuerdo de los crematorios, / de las sesiones futura de crioterapia, / del láser vencido al carcinoma, / del sufrimiento de niños / en el incendio de una escuela”. El poema abre un espacio donde la experiencia íntima se convierte en símbolo del dolor histórico. La caza se transforma aquí en memoria de la enfermedad y del fuego: lo que se quema, lo que se repite. La poeta descifra la pulsión de matar como una adicción ancestral, una herencia: “Observa la muerte de cerca / para el cazador / simboliza la cotidianidad / de una ludopatía / grabada en los muros de las cavernas”. Pero entre esa devastación, aún asoma una chispa de esperanza: “Yo sospecho que el amor es una chispa así, / dejarse disparar por el cielo / una ráfaga meteorológica / y no tener cobijo”. El amor y la muerte comparten el vértigo del impacto; ambos son disparos que atraviesan la materia.
Hacia el final, Lladó introduce una reflexión sobre el devenir humano: “La especulación más inmediata del ente, / en la bitácora de pisar mapas, / observando que quizás / seamos esos perros ociosos / que aprendieran a vivir sin hambre, / o los pájaros / con la destreza de adaptar su cana vida / con las deformidades plásticas de tapones / en las antenas parabólicas / y los tiralíneas de plomo”. La imagen de los “tiralíneas de plomo” condensa la paradoja del título: la precisión técnica —el instrumento de medir, de trazar líneas— se convierte en peso, en materia densa que arrastra. La brújula orienta, el rifle dispara; ambos dependen del pulso humano, de su temblor.
El poemario cierra con una intuición ética: “del que busca a toda costa el liderazgo, / la falsa condecoración hacia la inmortalidad”; “para sentir la mímesis / del que sabe que al acecho / le corrige una sombra con un rifle”. Y finalmente, con la esperanza mínima, obstinada: “Una guadaña de reencarnación de rostros, / en enfermedades / y saqueos / que una se acomoda en esta cuesta / con la esperanza del perro / de que un día volverá a ser libre /…/ La poesía”. En ese último verso, el libro se abre hacia su propia razón de ser: la poesía como única forma de libertad posible, como reencarnación de lo perdido. Así, El tiralíneas de plomo no sólo denuncia la violencia del mundo: la convierte en materia de canto. Lluïsa Lladó escribe desde la grieta, con una lengua que es gatillo y brújula, herida y mapa. Su poesía recuerda que toda línea recta —la del plomo, la del disparo— puede curvarse en el instante en que se vuelve palabra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario