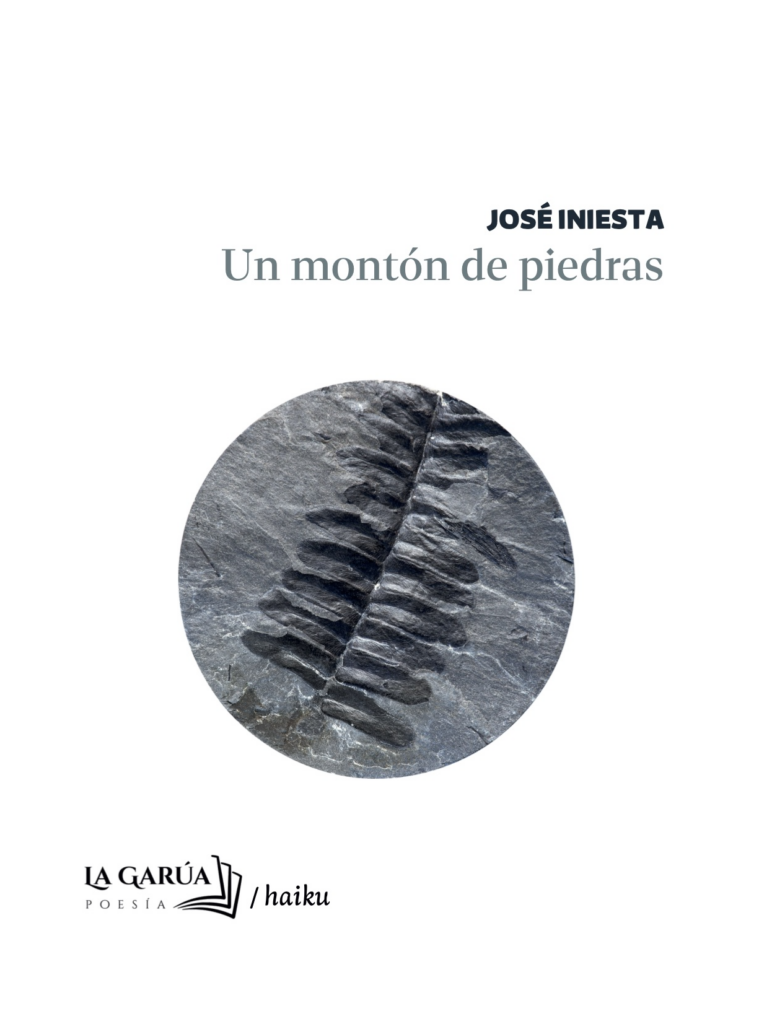
La poesía breve, cuando alcanza su plenitud, se convierte en una revelación condensada, un relámpago que ilumina no solo el instante, sino también la hondura de lo eterno. En Un montón de piedras, José Iniesta se adentra en la tradición del haiku con una voz que oscila entre lo meditativo y la plenitud, entre la memoria íntima y la apertura cósmica. Este libro confirma la vuelta poética del autor la mirada celebratoria, al lado más luminoso de la experiencia. “La poesía siempre fue un fuego en la noche, mi casa verdadera. Y a su amparo viví en libertad. También es una piedra en el aire y una alta torre desde donde asomarse al misterio que soy, que somos. Grito y música, mirada y pensamiento, corazón y encrucijada constituyen su materia salvaje” dice en el Prólogo. La metáfora de la piedra (peso, ruina y memoria) dialoga con la de la torre, emblema de lo alto y lo sagrado. Ese doble movimiento, hacia la tierra y hacia la trascendencia, vertebra toda la obra. La raíz de su experiencia poética está, pues, en una morada hecha de palabra, donde el fuego interior arde sin consumir y el misterio se vuelve refugio. Desde esa declaración inicial, el libro se sostiene en una visión doble: lo terrestre y lo espiritual, lo íntimo y lo cósmico.
El libro se compone de tres secciones: Sol en un muro, La rama más alta y Atraviesa el bosque, cada una con un tono y una dirección propios, aunque siempre atravesadas por la conciencia de lo efímero y la búsqueda de lo absoluto. Un recorrido vital y espiritual desde la intimidad doméstica a la meditación existencialista, y de ésta a la comunión con la naturaleza, José Iniesta despliega una búsqueda que no es lineal, sino circular, como el ritmo de las estaciones o el retorno de las mareas. En cada parte, el haiku se convierte en instrumento de conocimiento y de transformación.
En Sol en un muro predominan los haikus que indagan en la experiencia cotidiana, el jardín, la casa, el amor, los gestos mínimos... Pero en ellos la cotidianeidad se abre a lo infinito. Versos como “Todo acontece / en mi jardín cerrado / a su infinito” condensan la paradoja de lo íntimo que se expande hacia lo universal, el espacio doméstico se convierte en espejo del cosmos. La casa, el amor, la risa compartida se convierten en núcleos de trascendencia: “Beso tu vientre, / matriz donde reside / mi miel salvaje”. Lo pequeño contiene lo inmenso; lo cotidiano, lo eterno. El haiku “Un cementerio / sin nadie, y la memoria / montón de piedras” es, quizá, el más representativo: la piedra como metáfora de lo que persiste y de lo que nos sobrevive, un emblema de la memoria colectiva y personal. En esa imagen se concentra el sentido del título: las piedras como restos de lo vivido, testigos mudos del tiempo que pasa. El poema se convierte así en un acto de conservación, una resistencia contra el olvido. En esta primera sección, Iniesta celebra lo inmediato, pero siempre con la conciencia de su fragilidad. El haiku, al condensar la experiencia, la ilumina. Hay un temblor amoroso en versos como “Llego a mi casa. / Se desvanece el mundo. / Todo es tu risa”, donde la intimidad se eleva a categoría de revelación. Otros poemas van en la misma línea: “¡Qué gran alcance! / Debajo del granado / tiemblo y respiro”; “En el poema / crecemos como el árbol / ¡hacia la luz!”.
En La rama más alta, la voz se recoge y se vuelve más meditativa, más metafísica, mística siempre. Muy cerca de las imágenes de Juan de Yepes y Teresa de Ávila: “Lo incompresible / no es la noche infinita. / Es nuestra búsqueda”. También de Machado y Heráclito: “Ayer es hoy / Mañana el mismo río. / ¡Qué sequedades!”. La fugacidad del tiempo y la cercanía de la muerte son los temas centrales El tono se impregna de la soledad del pensamiento y de la certeza de la muerte. El poeta contempla el vacío como condición del ser. Pero no hay desesperación, sino aceptación: “Vela en la noche / para ti, padre, dentro / de mi escritura”. El despojo se transforma en claridad: “Soledad grande. / Asomarse al misterio / de no ser nadie”. Sintetiza el impulso del poeta hacia el despojamiento, hacia el silencio donde el yo se diluye. “Lo tengo todo. / Mi vida sin deseos / y ser el centro”, escribe Iniesta, y en ese desapego resuena la sabiduría zen. Sin embargo, no se trata de una negación del mundo, sino de un regreso hacia lo esencial. El yo se disuelve en la conciencia universal. El tiempo, la muerte y la divinidad son aquí temas de contemplación más que de angustia. “Mi último viaje / es un largo regreso / hacia el amor”: el destino final no es la nada, sino el reencuentro con una fuente originaria. Y sin embargo, el poeta mantiene la lucidez de la duda: “Qué certidumbre. / Un dios habita en mí, / y en nada creo”. En esa tensión entre fe y escepticismo, entre la necesidad de creer y la imposibilidad de hacerlo, se sostiene la respiración del libro: “Todas mis noches / meditando esta vida / que va a su muerte”; “La muerte amiga / y la ignorancia siempre / van con nosotros”. La sección explora, con serenidad y hondura, la tensión entre lo incomprensible y la necesidad humana de sentido: “Tiene mi sueño / una fuente escondida / en sus desiertos”.
La tercera sección, Atraviesa el bosque, es la más abierta y celebratoria. Retorna a la naturaleza como espacio sagrado y como escenario de reconciliación: “Andando a oscuras / todo lo vi en la noche / de los relámpagos”. Después del silencio y la introspección, el poeta sale al mundo, y la naturaleza se convierte en espacio de reconciliación: “Salgo a los campos / y existo. Es un templo / de luz, sin dioses”. La experiencia de lo sagrado se libera de la teología y se funda en la presencia pura. La montaña (“En la montaña / la luz nos reconcilia / con lo sagrado”), los evangélicos lirios (“Mirad los lirios / del campo y comprended / lo que es la vida”), los trigales (“Gozosa llaga / al ver en los trigales / las amapolas”), los surcos de tierra (“Surcos de tierra. / Voy lanzando mis versos / como semillas”), los árboles (“Igual que el árbol, / ser lo absoluto y parte / del bosque eterno”)… cada imagen es una epifanía:. En esa metáfora se cifra su ética poética: sembrar en la palabra para que algo crezca en el silencio del lector. Incluso el error es celebración: “Valió la pena / subir hasta la cumbre / equivocada”. El camino importa más que la meta; el aprendizaje más que la verdad: “No sé por qué / me detuve en el presente / toda mi vida”. El poeta aboga por una religiosidad sin dogmas, fundada en la experiencia directa de la belleza. Los elementos de la naturaleza se convierten en símbolos de un vínculo profundo con el ciclo vital, epifanías de lo divino, como enseñó Ibn Arabí. Así la escritura se vuelve celebración y aprendizaje.
Lo que distingue la poesía de Iniesta es su capacidad para fundir tradiciones aparentemente distantes. El haiku japonés, con su economía verbal y su atención al instante, se injerta en la tradición lírica y mística hispánica, rica en introspección y música interior: “Juega el otoño / con mis melancolías / y la hojarasca”. El verso corto lo podría emparentar con el primer Jorge Guillén o con Juan Ramón. Pero Iniesta no imita las formas: las habita desde su lengua y su sensibilidad. Sus haikus no son estampas naturalistas, sino meditaciones concentradas, donde cada imagen abre una grieta hacia lo inefable. De Bashō hereda la mirada limpia; de los místicos castellanos, la intensidad del desvelo; de Antonio Machado o José Ángel Valente, la transparencia del pensamiento poético. El lenguaje de Un montón de piedras es sobrio, casi ascético. No hay adjetivos superfluos ni giros ornamentales. La precisión rítmica y la música mínima de los versos generan un silencio que envuelve la lectura. En el haiku, cada palabra pesa como una piedra; y, al mismo tiempo, flota como una hoja. En esa paradoja radica su belleza. La brevedad no limita, sino que expande. Como dice el propio Iniesta, la poesía es “una piedra en el aire”: material y etérea, humana y divina. Iniesta trabaja con un lenguaje sencillo, depurado, sin ornamentos innecesarios, lo que permite que cada palabra adquiera un peso específico. En sus versos, el silencio entre las sílabas es tan importante como las palabras mismas. Esa sobriedad potencia el efecto de revelación, tan propio del haiku, y lo conecta con una tradición universal de poesía breve: “La casa a oscuras, / y una vela encendida / es nuestra carne”.
En conjunto, este es un libro que se lee como un itinerario espiritual, una iniciación. La primera sección celebra la vida y la intimidad; la segunda, medita sobre la muerte y el vacío; la tercera, se reconcilia con la naturaleza y el misterio. Son formas actualizadas de las vías místicas: contemplar, comprender, reconciliar. El lector atraviesa estas etapas como quien camina por un bosque con la mirada de un niño (“Siempre está en mí / el niño de la luna y / corre tras ella”) que al final lo conduce hacia una apertura luminosa. Cada sección es una estación del alma, y el conjunto, una meditación sobre la unidad de todas las cosas. La casa del poema no se construye con certezas, sino con interrogaciones: “Dentro del verbo / edifiqué mi casa / con las preguntas”. Es refugio y apertura, morada y tránsito. Como siempre, invita a detenerse, a respirar y a escuchar lo esencial. Y ese gesto, tan simple y tan necesario, es quizá el mayor regalo que puede darnos la poesía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario