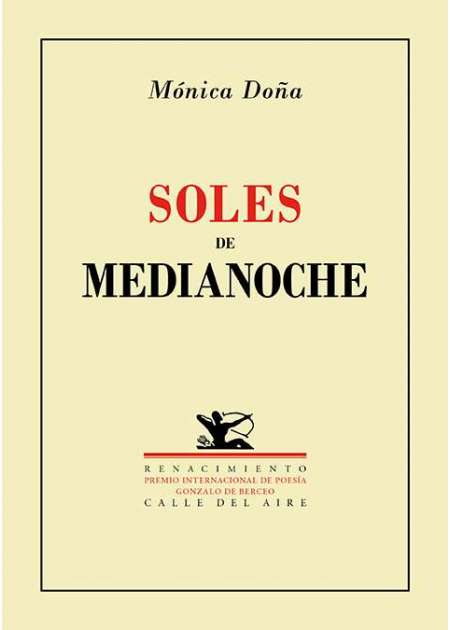
Hay libros que se entra en ellos como quien cruza un umbral hacia una zona de temperatura incierta, a veces abrasiva, a veces protectora, donde una voz —que no sabemos si es ajena o la nuestra en un espejo distorsionador— nos acompaña, nos revela y nos hiere. Soles de medianoche, de Mónica Doña, Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo, pertenece a esa estirpe de obras que, como en su día hicieron Alejandra Pizarnik, Blanca Varela o Idea Vilariño, iluminan desde la sombra y encuentran en la hondura un territorio fértil. Es un libro que respira con ferocidad y delicadeza, un libro que clausura varias vidas para abrir otras, un itinerario simultáneamente humano y metafísico. Leerlo es exponerse a que alguien nos diga verdades que quizá no estábamos preparados para escuchar. Verdades dichas con la misma serenidad con que la autora afirma, en el poema Cráneo 27: “¿Qué hacéis aquí vosotros? Traéis olor a muerte. / Salid a que os dé el aire de este lugar que tiene / aromas de tomillo y brisa de encinas”. Esta mezcla de advertencia y ternura, de brutalidad y refugio, es el mecanismo emocional que vertebra todo el volumen.
El estilo poético de Soles de medianoche se caracteriza por una dicción clara pero cargada de densidad simbólica, donde la transparencia del lenguaje convive con capas de significación que exigen una lectura atenta. Mónica Doña articula una voz lírica que oscila entre la intimidad confesional y la reflexión ética, empleando un verso libre de respiración amplia, con pausas que funcionan como unidades de sentido. La imaginería combina elementos naturales —rosas, ranas, encinas, la noche— con escenas humanas de fuerte carga emocional, generando una poética de contraste entre lo cotidiano y lo trascendente.
Hay una tensión primaria en el primer bloque del libro, Humano y Feroz: la conciencia de que lo humano y lo animal no son territorios opuestos, sino vasos comunicantes. En Mamá osa, la poeta confiesa: “Pensé por un momento / que sería mejor ser mamá osa / para comer, jugar, dormir tranquila / y no hacer nada más. / Claro que es fácil equivocarse / estando al otro lado de la jaula”. Esa “jaula” es quizá la jaula del yo, la jaula de las obligaciones modernas, la de los cuerpos vigilados, la del tiempo que pasa dejando astillas. Es un lamento que recuerda, por momentos, la mirada de Wislawa Szymborska cuando observa el mundo con ironía dolida. También en República de ranas surge esa visión que desmonta toda épica antropocéntrica: “No quieren saber nada / de principios ni besos. / No les gusta ese cuento / y solamente piden / que no les falte el agua de la charca”. Aquí opera la sabiduría del minimalismo natural: el deseo de lo esencial, de la supervivencia limpia, sin adornos. Es un poema que podría dialogar con Juan Carlos Mestre en su capacidad para humanizar el reino animal y animalizar nuestras ingenuas pretensiones humanas.
Pero quizá donde la feroz lucidez alcanza su máximo voltaje sea en Licencia para matar, donde se nos confronta con el mecanismo más oscuro de nuestra especie: “Qué inmensa soledad nos atraviesa, / qué odio más feroz y más extenso, / qué pánico nos arma hasta los dientes, / qué abismos inventados nos sublevan / para querer ser dioses inmortales. // Nos han dejado solos / con un dios insaciable / que nos pide monedas a cambio de licencias / para poder matarnos los unos a los otros”. Aquí la poeta renuncia a cualquier velo simbólico: este es un poema que acusa, que se planta ante la historia y la economía del horror, un poema a la altura del Pavese más desgarrado o de la Heaney que mira al conflicto sin pestañear.
El segundo bloque del libro, Lo invisible, se desplaza hacia una dimensión distinta: la de lo intangible, lo frágil, lo que apenas tiene forma pero condiciona la existencia. La poeta habla desde la duda y la revelación. El poema Y habló la rosa anuncia esa vulnerabilidad protectora: “Pero no confiéis demasiado. / Sabed que la belleza debe ser protegida. / Por eso tengo espinas al acecho”. La rosa habla como hablaría Juan Ramón o Rilke: consciente de que toda belleza es una amenaza y una defensa al mismo tiempo.
La conciencia del tiempo aparece en Amnesia: “Las agujas del tiempo / se esfumarán / lo mismo / que se esfuman los cuentos / cuando todo es olvido”. El tiempo, que no sólo erosiona sino que disuelve; el cuento como una forma del mundo que también se pierde. La poeta se sitúa así en la tradición meditativa donde el tiempo actúa como un ácido suave pero constante. Pero si hay un verso que condensa el espíritu de esta sección es el de Latente mal: “Conservad en estado de belleza y latencia / todo el mal invisible que contiene”. La belleza incluye el mal, la sombra, el germen oscuro del que brota. Esta idea podría haber sido suscrita por la Zambrano de Claros del bosque: la luz no es inocente, siempre nace con su propia pena.
La construcción del yo aparece como un acto de acumulación y revelación en Dibuja el aire: “La niña fue creciendo / con su canto naciente / que no es espiral abierta / se fue multiplicando hasta ser yo”. Aquí se afirma que el yo no es lineal: es espiral cerrada, es multiplicación, es memoria sonora. En El Ángel del instante, leemos: “Emociones, recuerdos, / mas de pronto un olvido familiar / provoca el gesto triste que antecede al silencio”. Y en Clímax, la confesión de un límite: “Me resulta imposible / describir el instante. / … / Si he cerrado los ojos, / no hace falta más luz”. La poeta reconoce que hay un umbral inefable, un territorio que sólo se alcanza cerrando los ojos. De modo semejante, Carta a Cupido, amor ciego nos habla de la ceguera necesaria del amor: “Para hablarte y a veces escribirte, / no tuve más remedio / que aprender el lenguaje de los ciegos”. Y en La música –no olvidemos faceta musical de Mónica Doña– surge una reflexión casi teológica: “Quien necesite un dios ya lo ha encontrado: / su invisibilidad es su poder / sobre cualquier espacio y cualquier tiempo”. Un dios sin forma, un dios que es presencia por ausencia, como la música misma.
Noctámbula es la tercera parte, que nos introduce en un territorio que la poeta habita con una naturalidad estremecedora: la noche. No la noche temida, sino la noche íntima, la que resguarda, la que abre los sentidos. En Una tarde, un poema, la autorreferencialidad es conmovedora: “Yo no sé en realidad cuál fue el poema, / pero sí sé que fuiste / el cuerpo que se abrió / ante la voz desarmada de un poema”. Esa revelación del otro como espacio poético recuerda al Neruda más confesional que escucha el poema antes de escribirlo. Noctámbulo sintetiza la pulsión cósmica: “Cielo nocturno: / la primera intuición / del universo”. Es cierto: la noche, antes que miedo, fue origen, vértigo, pregunta. Y en Evocación: “Cómo no amar la noche y su silencio / si es el único tiempo que nos lleva / al ensimismamiento, preludio tantas veces / de cualquier jubilosa evocación”. La noche como preludio de la memoria y del júbilo íntimo de quien ve en la noche la forma más pura de claridad. La noche también protege, como en Vela encendida: “Una vela encendida no es el fuego. / Una vela encendida no es la luz. / Una vela encendida es esa compañía / que nos calma y protege del miedo a la tiniebla. / … / Una vela encendida nos ofrece / el tesoro en penumbra / que es mucha intimidad”. Aquí la poeta ilumina lo insignificante: la vela como amuleto, como un pequeño “sol de medianoche”.
El bloque continúa con una mirada social en Los vencidos, 1: “porque soy el Camino, la Verdad y la Vida; / hagan juego, señores”. Una soterrada manipulación del discurso sagrado. En Infancia, los ecos de una alegría feroz: “Mataban la tristeza, ellos eran / los alegres borrachos de la noche”. Y en Gente normal: “aunque lo deseemos, / nunca llega el momento de ese sueño / largo tiempo aplazado. / Porque acaso nos urge rebelarnos”. De nuevo, la noche como espacio de subversión. El cierre del bloque llega con un poema que es casi una poética: Luz restante: “yo nací en el ocaso del poema / con la luz siempre a punto de extinguirse / … / Y debo ir con cuidado si no quiero / que mi último verso nazca muerto”. La poeta reconoce su herencia crepuscular: escribe ante la inminencia del apagón.
Esta sección final, que da título al volumen, Soles de medianoche, es la columna vertebral del libro, donde todo converge: la memoria, la pérdida, la reconstrucción. En La entrega de Louise Bourgeois, Mónica Doña escribe: “Mas lo mejor que hace / esa obra inquietante que admiramos / es, sin ninguna duda, / limpiar de telarañas nuestros ojos”. El arte como clarificación, como gesto higiénico del alma. Doble vida se interna en el dolor: “No tuve más remedio que inventar otra vida / cuando cayó el más tierno de los míos. / No se siente el vacío / pero te vuelve loca la traición”. Aquí la voz se vuelve más áspera, más herida, más real. Inventarse otra vida es uno de los trabajos más arduos del duelo. Y finalmente, en Una imagen, la poeta enuncia el corazón mismo del libro: “Juego a ser de nuevo aquella niña / que quiso hacer visible lo invisible / y dibujar el aire. / Aunque esta vez el juego sea esbozar / lo que ya está perdido / y el ardiente recuerdo ha eternizado en mí / como sutil destello en la tiniebla, / como íntimo sol de media noche”. Ese “sol de medianoche” es el símbolo que sostiene la obra: luz en la oscuridad, calor en el vacío, memoria en el olvido.
El uso reiterado de la primera persona sitúa al yo poético como eje de experiencia, pero este yo nunca es hermético: se abre al lector como una entidad vulnerable, en diálogo con lo animal, lo invisible y lo nocturno. La autora emplea recursos como la prosopopeya, la elipsis y la metáfora concentrada, que remiten tanto a la tradición simbolista como a la poesía meditativa contemporánea. Destaca la alternancia entre un tono reflexivo y otro más narrativo, donde breves escenas sirven de soporte a una exploración existencial más amplia. El resultado es una escritura sobria pero intensa, que renuncia al ornamento excesivo para alcanzar una expresividad incisiva y perdurable.
Soles de medianoche es un libro que no teme entrar en los lugares donde vivimos a medias: la jaula, el miedo, la penumbra, la pérdida, lo invisible que asedia. Pero es también un libro de restitución: allí donde hay sombra, Mónica Doña enciende velas; allí donde hay herida, abre un espacio de belleza; allí donde hay soledad, levanta compañía. La poeta nos muestra que la verdadera claridad no es la del mediodía sino la del instante en que algo arde en lo profundo incluso cuando todo afuera es noche. Como si la escritura fuera una manera de decirnos: aquí está la herida, pero también la luz que la acompaña. Aquí, en medio de la tiniebla, brillan estos soles mínimos, íntimos, persistentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario