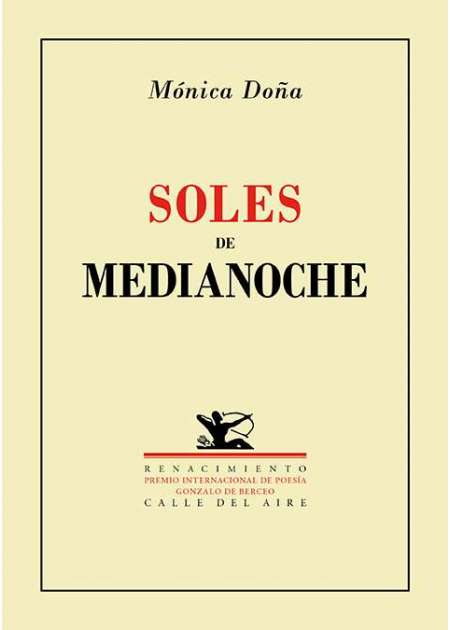En un panorama cultural cada vez más saturado de urgencias, estímulos y opiniones apresuradas, la revista Ítaca se mantiene fiel a su espíritu: ser un territorio de calma, reflexión y pluralidad poética. Su número 13, correspondiente al otoño de 2025, refuerza esta vocación con una propuesta madura, amplia y cuidada, que combina entrevistas, ensayos, poesía y diálogos interculturales con un hilo conductor muy nítido: la poesía como forma de conocimiento y como refugio frente al vértigo de la modernidad. Desde el editorial de Isabel Marina, la directora invita al lector a entrar en la revista como quien pisa una isla de sosiego: “Vivimos en una sociedad marcada por la prisa”, recuerda, y la poesía ofrece un espacio de silencio necesario. Esta metáfora inicial no es accidental: Ítaca aspira a ser ese lugar al que regresar, como en el mito homérico, no para encontrar respuestas definitivas, sino para recuperar la mirada contemplativa que la vida cotidiana suele erosionar.
Junto a esta conversación, destaca el artículo del psicólogo clínico Andrés Calvo, que firma una reflexión sobre “la hiperconsciencia de los poetas”. Calvo plantea que la sensibilidad poética no es una extravagancia ni un exceso emocional, sino una forma intensificada de percepción que compensa, en cierto modo, la tendencia general de nuestra época a evitar la introspección. “Gracias por vuestra hiperconsciencia, que cura nuestra inconsciencia”, afirma, en uno de los pasajes más bellos y generosos del texto. La idea de la poesía como un puente entre emoción y razón, como un espacio simbólico que permite expresar lo que el lenguaje directo no alcanza, enriquece la propuesta de la revista y le otorga una dimensión humanística singular.
Uno de los núcleos centrales de este volumen es, sin duda, la entrevista al poeta Hilario Barrero. En ella, el autor toledano afincado en Nueva York desde hace décadas despliega una sinceridad desarmante y una notable profundidad intelectual. Sus palabras destilan la lucidez de quien ha vivido en la intersección de dos mundos —España y Estados Unidos— y ha encontrado en la poesía un modo de vida. Frases como “escribir poesía es una forma de aprender a morir” no buscan solemnidad sino expresar la íntima conexión que él establece entre creación y conciencia de la finitud. Se trata de una conversación que invita a pensar en la poesía no como un adorno, sino como una experiencia total: emocional, estética, ética. Barrero reflexiona sobre su obra, su tardía publicación en España, alejado de la vida literaria española, la simbología que recorre sus versos y su relación con la tradición literaria. Menciona tanto a clásicos españoles —Machado, Aldana, Quevedo— como a voces anglosajonas que nutrieron su imaginario —Auden, Ginsberg, Frost—. También habla de sus Cuadernos de Humo, una publicación artesanal desde Brooklyn que ha construido una comunidad afectiva entre poetas y lectores. La entrevista está espléndidamente planteada, sin artificios, y permite entrever el carácter íntimo y a veces áspero de sus temas predilectos: el amor, la muerte (“Tengo miedo de la vida porque temo a la muerte”), el tiempo, la fragilidad humana. Su lema de menos es más: “La oscuridad le da al poema una distancia y lo hace minoritario e inalcanzable: un coto privado de belleza”. De los poemas de Hilario Barrero se destacan algunos versos: “Lo más difícil en el trazo de mi vida siempre ha sido / que la sombra parezca verdadera / no una mancha adherida / al boceto de lo que fue mi infancia” (Bleistifte höchster qualität); “Me arrimo a ti / en una calle estrecha / y dejo pasar la sombra / que nos viene siguiendo” (Postdata); “Y aunque a lo lejos cruje el ruido de la muerte / ya tienen preparada la vasija donde irán sus cenizas” (Ceniza); “Morir es encontrarse con lo perdido” (Atardece en Brooklyn, inédito) y uno de sus poemas más emblemáticos, Subjuntivo: “y usando el subjuntivo de mi lengua de humo / mi deseo es que tengan un amor como el nuestro /…/ Pero hoy tienen prisa, como la tuve yo, / por salir a la noche, por disfrutar la vida, / por conocer el rostro de la muerte”.
La revista también dedica un amplio bloque a la poesía búlgara contemporánea, con un ensayo introductorio de Georgi N. Nikolov y una selección poética traducida por Zhivka Baltadzhieva. El análisis de Nikolov destaca el contexto histórico y político que marcó la evolución de la literatura búlgara a finales del siglo XX y su transición hacia una poética plural, viva y en constante transformación. Estos poetas “revelan un deseo de redescubrirse a sí mismos en la asombrosa inmensidad de los horizontes planetarios y, al mismo tiempo, en las tablas dinámicamente cambiantes de nuestro sistema de valores, que determina el significado del ‘yo’ personal” y el colectivo de Bulgaria. El repaso a autores y corrientes, incluyendo la diáspora, resulta esclarecedor para un lector español que quizá desconozca esta tradición. Los poemas traducidos, por su parte, revelan un imaginario rico, con un fuerte sentimiento de pertenencia a la tierra, una sensibilidad metafísica y una preocupación por el destino humano que se percibe cercana pese a la distancia cultural. Georgi Konstantinov (“Mágico instante, / cuando el pájaro tiene raíz, / y el árbol alas”); Dimitar Hristov (“florecerá una vida / en donde nadie morirá / excepto por pasión, / o ternura no compartida”); Atanas Krapalov (“Los heridos por nosotros / ¡ojalá nos perdonen!”); Natalija Dedyalkova (“Tantas palabras: / ¿Cuál es la verdadera, 7 la que / abre las puertas de hierro / o aquella, / que volará / como una piedra?”); Gina Dundova-Pancheva (“Y tal vez nosotros / cada vez más distantes uno de otro estamos, / ante el milagro de este mundo enmudecidos, / y dura la soledad eternamente”).
Felipe Juaristi, Pello Otxoteko, Juan Ramón Makuso y Aritz Gorrotxategi reivindican el conocimiento del ser humano a través de la relación entre poesía y canto: “El poeta se vale de la poesía para interrogar, no porque esté sediento de verdad, sino porque él mismo se materializa a través de la pregunta, de la duda, de la contradicción”. “La poesía es el arado que desentierra el tiempo”, citan, trayendo a Mandelstam como referencia esencial. Este texto se adentra con elegancia en las tensiones entre razón y emoción, palabra y silencio, límite y trascendencia, configurando una suerte de poética compartida que sirve de marco teórico y vital para este número de la revista. Defienden el papel de la palabra frente a la barbarie: “La poesía es la última frontera de la libertad”. Aritz Gorrotxategi (“… Nadie recuerda / dónde se hundió la llave / que abría la infancia, / esa lluvia minuciosa / que cae o cayó”); Juan Ramón Makuso (“Cae la lágrima / anunciando el perdón”); Pello Otxoteko (“La esperanza es lo absurdo de nuestro ser; / lo que será o sucederá, / pensar que llegará alguna vez y en alguna parte, / sería confirmar lo incierto”); Felipe Juaristi (“El vasco calló. / Su corazón latía con fuerza / como un roble agitado por el viento. /Llevaba todo el otoño de Irati en sus ojos”).
El retrato de la poeta japonesa Kaneko Misuzu, elaborado por Adolfo Majado, es otro de los grandes aciertos del volumen. Su aproximación combina biografía, análisis literario y sensibilidad narrativa, contando la historia trágica pero luminosa de una autora cuya obra quedó silenciada durante décadas hasta su redescubrimiento en la segunda mitad del siglo XX. Majado reconstruye la vida de Misuzu desde su infancia marcada por la ausencia paterna hasta su muerte fruto de las presiones sociales de su época. La selección de poemas, delicados y casi transparentes, confirma una voz que encuentra en lo pequeño —las flores, los animales marinos, la infancia— un modo de revelar el mundo. Se trata de una ventana conmovedora a una poesía cuya ternura —lejos de lo naïf— se sostiene sobre la empatía y la lucidez: “Mi padre en el barco rojo, / mi padre en mi sueño del pasado”. Practicaba el género dôyô, poemas de un “estilo lingüístico infantil, aunque sus reflexiones y planteamientos pueden ser sugerentes desde una perspectiva adulta”: “Aunque sean invisibles, están ahí. / La belleza invisible está ahí”; “mas la princesa solitaria, sola en su jardín / no mira las rosas, sino al cielo”; “Cuando me siento sola, / Buda se siente solo”; “Hay algo esperando / al final de este camino. / sigamos todos, todos juntos. / Sigamos por este camino”.
La sección de poemas comienza con José María Aladro (“Nada fue lo mismo, / todo se ocultó bajo las amenazas, / y me quedé solo soplando las velas, / rompiendo las guirnaldas”); Marina Aoiz Monreal (“Te espera un nido de cuatro alturas,/ chiquillo azul tornasol, pleno de luz /…/ Chiquillo, te daré un palomar, un alcázar, / una perla del Caribe y una biblioteca hexagonal”); Ernesto Frattarola (“Hay quien sostiene que / son solo el otro lado del cristal. / Es difícil saberlo”); “Allá en la lejanía, / donde el cielo / y la tierra se confunden, / al firmamento lo llaman ÍTACA; / su alma es poesía”); Laura Giordani (“Algo nos condena / al morder su escarcha dulce / algo que conmueve / los cimientos de la culpa / y no deja / piedra sobre piedra / de la historia”); Álvaro Hernando (“Las laceraciones buscan hogar y habitan en las cicatrices, sin arder ni cuando arden”); Julio Antonio Huillca (“Hago un pequeño ritual; / ofrezco mi cuerpo bruto por esta paz de mutuas mariposas, / y quiero sus efectos, todo en su principio rueda, / masa, muerte, idea, tiempo. Se nace entonces: ¿cuántas veces?”); Mario Álvarez Porro (“y la claridad nos va consumiendo, / tan ciegamente, // por la palabra dada”); Alfredo Sánchez (”y dentro de la noche / nuestra noche interior, / ya sin escapatoria, / sin podernos mentir, ensimismados / en el enigma trágico 7 de ser lo que en verdad somos: / un gesto, un resplandor, un abandono”); Antonio Solano (“y mirar sobrecogidos el mar / sobre un lecho de hojas de almanaque”); Miguel Ángel Alonso Treceño (“Pide un deseo. / La niebla está ocultando / ya las estrellas”); María Helena Ventura (“Sin ti no hay transparencia / solo el polvo que levantan / las ondas del viento”).
En el apartado de reseñas, Eva Beriain comenta el libro de Pablo Núñez Joaquín Sabina en la poesía de su tiempo (Renacimiento); Jesús Cárdenas, El gran amor de Andrés García Cerdán (Visor); Juan Francisco Quevedo reseña Alquimia del amor consciente, de Julio Sánchez Martín (Libros del Aire); Isabel Marina pasa revista a Eva Beriaín con su Sobre el raíl (Torres editores) y a Faustino Lobato, Donde el alma ignora (Olélibros); un servidor se ocupa de Gerardo Venteo, La veladora (Olélibros) y cierra el número Ricardo Virtanen sobre Las horas sucesivas. Poesía 1978-2022 (Renacimiento).
En conjunto, este número destaca por su equilibrio entre reflexión, entrevista, crítica y creación. La revista demuestra una vocación clara de tender puentes entre culturas, generaciones y sensibilidades. Su tono —amable pero riguroso, profundo pero accesible— la convierte en una publicación indispensable para quienes conciben la poesía como un espacio vivo, capaz de iluminar la experiencia humana desde ángulos distintos. Ítaca continúa, así, su travesía como esa isla simbólica que propone desde su editorial: un lugar de reencuentro con la palabra, con la emoción y con el pensamiento. Un territorio donde la belleza no se impone, sino que se ofrece, y donde la poesía, como afirma Hilario Barrero, sigue siendo “el lenguaje del alma”.