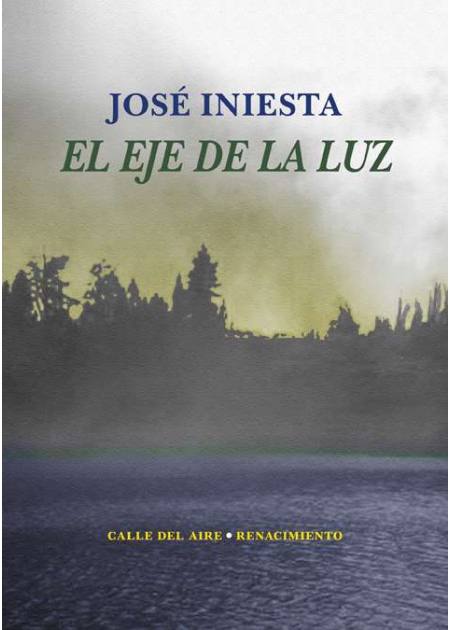 El valenciano José Iniesta nos
hace partícipes en El eje de la luz
de una espléndida madurez. La sensación predominante de serena admiración ante
el mundo demuestra una capacidad poética –y personal– mayúscula para encontrar
un sentido de belleza sublime en lo cotidiano, en lo humilde (“Qué poco
necesito en este banco / de piedras cotidiana junto al muro /… / ¿Quién soy si
ya no soy, / si soy la vida?”, Un granado
en diciembre), en la memoria y en el paso del tiempo (“Qué libertad callar
y ver la aurora / en este invierno nuevo de mis años”, En el puente). La luz que atraviesan los poemas trasciende en un
gozo que no tiene nada que envidiar en intensidad al impacto emocional de la
belleza como inicio de lo terrible. José Iniesta consigue transmitir un
síndrome de Stendhal ante cada pequeña cosa, cada detalle de los sentidos, cada
contemplación, sin dejar casi espacio a la anécdota o lo narrativo: “¿Qué nos
quiere decir / esta alabanza humilde / de luz cierta y de tiempo, de nostalgia,
/ el cristal de esta fuga por el aire / que suena como lluvia / cayendo sobre
el polvo y la memoria?” (La música viva).
El paisaje domina los versos: jardines, acantilados, almendros, álamos en el
río…“Estar sentado aquí es una fiesta / de profunda nostalgia y estupor. / La
noche está callada / y nos escucha” (De
noche en el jardín).
El valenciano José Iniesta nos
hace partícipes en El eje de la luz
de una espléndida madurez. La sensación predominante de serena admiración ante
el mundo demuestra una capacidad poética –y personal– mayúscula para encontrar
un sentido de belleza sublime en lo cotidiano, en lo humilde (“Qué poco
necesito en este banco / de piedras cotidiana junto al muro /… / ¿Quién soy si
ya no soy, / si soy la vida?”, Un granado
en diciembre), en la memoria y en el paso del tiempo (“Qué libertad callar
y ver la aurora / en este invierno nuevo de mis años”, En el puente). La luz que atraviesan los poemas trasciende en un
gozo que no tiene nada que envidiar en intensidad al impacto emocional de la
belleza como inicio de lo terrible. José Iniesta consigue transmitir un
síndrome de Stendhal ante cada pequeña cosa, cada detalle de los sentidos, cada
contemplación, sin dejar casi espacio a la anécdota o lo narrativo: “¿Qué nos
quiere decir / esta alabanza humilde / de luz cierta y de tiempo, de nostalgia,
/ el cristal de esta fuga por el aire / que suena como lluvia / cayendo sobre
el polvo y la memoria?” (La música viva).
El paisaje domina los versos: jardines, acantilados, almendros, álamos en el
río…“Estar sentado aquí es una fiesta / de profunda nostalgia y estupor. / La
noche está callada / y nos escucha” (De
noche en el jardín).
Sabe
Iniesta que la cualidad del mundo pertenece al que la observa, y que acecha la
realidad no siempre amable y serena: “Hemos salido fuera y nos alcanza / el
látigo del mundo en pleno rostro” (Los
acantilados). No podemos negar la herencia del estoicismo, pero es un
estoicismo místico el que nos brinda el poeta para el mundo: “Mientras gira la
rueda del instante / se desvela la tierra en su armonía. / Qué júbilo avanzar
en equilibrio / mientras mece la brisa de la tarde / la rama de ser vida en
nuestro rostro” (En la bicicleta). El
devenir de Heráclito es una lección que se in-corpora en el yo poético: “Hoy
soy el movimiento, nada cambia” (En la
bicicleta); “en este ir a la muerte de tan vivo” (Ser lo profundo). Sabiamente nos transmite su ansia de eternidad y
asombro perpetuo. Ha conseguido una victoria esencial, la felicidad entendida
como la posición de armonía con el universo: “¿Por qué me hace llorar en una
esquina / esta belleza antigua / del patio amanecido, / y siento que soy yo
entre las cosas, / y el fuego del minuto se hace eterno” (Madrugada de mayo); “Este es mi lugar. Estoy vencido / de sol y
gratitud en este banco” (Tarde de agosto).
“¿Cómo es posible,
dime,
en qué presente,
cuando nada le pido
yo a la vida
que la vida me
entregue lo robado,
este aroma que
duele y se hace gozo,
la humildad del
espino floreciendo
soberbio de
belleza, tan hermoso?” (El espino blanco)
Habría
casi que remontarse al espíritu de Jorge Gillén en Cántico, “júbilo es la
palabra” (Cantar la vida) más que a
la Salutación del optimista de
Whitman. Huye Iniesta de cualquier atisbo de grandilocuencia, su rincón es
precisamente el opuesto: “aquí donde la vida se ilusiona / con los actos
humildes / que no pretenden nada” (Madrugada
de mayo). Comparte con José Mateos y
Sánchez Rosillo la delicada contemplación del paisaje así como la
extraordinaria musicalidad de las composiciones basadas en gran medida en el
uso de endecasílabos y heptasílabos
blancos.
Bajo
la atenta admiración, todo adquiere un simbolismo, la luz, el paisaje, la casa,
el banco de piedra, el jardín…: “Contra el azul intacto / de fina transparencia
/ la nube de mi vida se me va / bajando en esta tarde silenciosa” (Una nube). La presencia de la metáfora
de la luz, la platónica metáfora de la luz, en la vida, lo que trasciende la vida, el
amor, que es otro de los pilares del poemario. Una entrega gozosa: “estoy
creciendo / hacia la luz por ti de las palabras” (El desayuno); “Nosotros por amor somos eternos” (Tener o no tener). Tampoco es extraña la
mística religiosa en la poesía de José Iniesta: “No puedo levantarme, soy del cielo. / Ungido de este barro que me
acepta, / ya todo en mí es origen. Me retiro / flechado con mi voz, / soy lo
lejano, // La nube silenciosa de mis vidas, / la nube de mi sangre que se va /
y al fin desaparece / en la luz del poema” (Proteger
la llama); “y no saber más nada mi anhelarlo / descubro un paraíso, / mi
ignorancia” (La noche conmigo). La
aceptación total, de la felicidad y del dolor: “No quiero guarecerme / de la
felicidad” (Beben la lluvia); “No hay dolor en la tierra que divisas” (Silencio en las viñas); “Y no querer más
nada porque estoy / cada vez más desnudo, / a mi verdad sin mí, / frente a esta
claridad del mediodía / derramando su luz sobre las cosas” (El viaje extraño).
Nos
entrega también unos emotivos recuerdo, a su madre: “Y ahora tú no estás y voy
hablando / contigo, / y no hay a qué llegar y me detengo / porque es hermoso el
sueño de la vida” (Un lugar despoblado);
a sus hijos: “Mi voz será la luz que es una cueva / sabrá daros la luz
enamorada” (Los adioses); a su padre
(Dos besos y el tiempo):
“Aquí somos la
vida, a nada vamos.
Hoy escucho tu risa
y todo canta.
/…/
No quiero más que
tu alborozo.
Tus ojos sobre mí
son la certeza
de que existo y
estuve en el camino
al lado del amor y
sus candados,
de que ahora soy el
hombre que te entretenga
el oro que dieron
la luz de las palabras.
/…/
Dichoso con tu mano
entre la mía,
hoy evoco el suceso
y el amor
del niño que yo
fuera en otra noche” (Padre e hijo)
